|
Drop Down Menu
Drop Down Menu
|
Teatro
franciscano en Galicia
En la difusión de las
representaciones de la Pasión y los Desenclavos, franciscanos y
dominicos jugaron un importante papel. Las órdenes de predicadores,
especialmente la franciscana, fueron pioneras en la utilización del
teatro, de los sermones dramatizados y de las lenguas vernáculas como
recursos para atraerse a las masas urbanas. Franciscanos y dominicos
adoptaron las técnicas de la juglaría en sus predicaciones,
instrumentalizando los recursos juglarescos para así atraer al
pueblo y reconducirlo hacia la doctrina, utilizando la música y la
canción profana para captar fieles.
Sabemos también de las relaciones de colaboración y simpatía
entre los círculos de juglares y trovadores y la orden franciscana en
Galicia. Es conocida la protección que el almirante trovador Paio Gómez
Charino dispensó a los franciscanos de Pontevedra, y constan casos de
poetas líricos, como Rodríguez del Padrón, que acabaron tomando el
hábito franciscano, lo que no puede extrañar ya que el propio San
Francisco mimaba sus sermones y representaba ante el público la escena
de la Navidad en un tablado levantado al efecto en los atrios o en los
cementerios de las iglesias en las que predicaba, y se consideraba a sí
mismo un juglar del Señor, en lo que supone la más clara aceptación
por parte de la Iglesia de las técnicas del espectáculo juglaresco.
En Galicia la actividad dramática de los franciscanos
debió de ser importante y probablemente en el idioma del país, al menos
en la primera etapa. De la época medieval no conservamos ningún texto ni
nombre de autor teatral, pero las Constituciones de la Provincia
franciscana de Santiago de 1333, y las disposiciones del concilio
franciscano de la provincia celebrado en León en 1375 (Constitutiones
editae in congregatione habita in conventu Legionense, anno 1375), demuestran que el teatro era una
práctica extendida en los conventos gallegos de la orden, lo que obligó al
ministro general, Fray Gerardo de Odonis, a los visitadores (los
italianos Fr. Arnaldo
de Campania y Fr. Bernardo de Garrasona en 1375) y a los concilios provinciales,
a legislar para impedir representationes indebitas vel ludos
inhonestos, y evitar que los frailes utilizasen en ellas vestuario seglar y
otros elementos de atrezzo: …vestes seculares portaverit, vel arma
invasiva in tallibus ludis, vel representationibus atque defensiva
portaverit.
Las Constituciones
de la provincia compostelana nada dicen del idioma empleado en las representaciones, pero algunos indicios apuntan a que
debió de tratarse del gallego. Francisco de Asís fue pionero en la
utilización de la lengua vernácula en la predicación, y lo mismo hicieron
sus discípulos por toda Europa, de manera que nada justifica que Galicia
hubiera sido una excepción. Sabemos además del arraigo de la orden
franciscana en tierras gallegas, en las que llegó a tener al menos 23
conventos (el Licenciado Molina habla de 40), la mayoría fundados en el
siglo XIII, el de Compostela muy probablemente por el propio San
Francisco, y tres de ellos puestos bajo la advocación de su discípulo
San Antonio de Padua, o de Lisboa, el cual consta que escribió y predicó
en su lengua vernácula gallego-portuguesa.
La franciscana fue además la única orden
religiosa que mantuvo la autonomía en Galicia sin depender de casas
castellanas, siendo Santiago de Compostela la cabeza de una provincia franciscana
cuyos límites se extendían hasta Asturias, norte de Portugal y occidente
de Castilla-León. La orden alcanza su apogeo en Galicia en los siglos XIV-XV, en los que se documentan cuatro obispos franciscanos en las sedes
gallegas, y siguió siendo popular hasta el XVI, siglo en el que aún se
fundan algunos conventos como el de Monforte y se reconstruyen otros
como el de Noia. Un éxito que, para algunos autores como Emilio González
López, se debería a: estar más
de acuerdo, que cualquier otra Orden religiosa el espíritu de ésta con
el carácter y temperamento del pueblo gallego.
También en los conventos
femeninos de la orden debieron de representarse piezas teatrales, en
unos casos con asistencia de público
como el Auto de Reyes que hacían las novicias y monjas del convento de Santa Clara
de Monforte
 ,
y en otros probablemente como
ejercicio devocional en la intimidad de la clausura: de acuerdo con el
testimonio de Fray Esteban de Guadramiro, cuando en 1592 María de Galbes
[=Sor María de San Antonio] ingresó como novicia en el convento de Santa
Clara de Pontevedra, las monjas se quedaron los vestidos de hombre que
llevaba puestos: para
con ellos las Señoras más mozas el día del Natàl representar el Pastoril
y tomar alegría en el Señor ,
y en otros probablemente como
ejercicio devocional en la intimidad de la clausura: de acuerdo con el
testimonio de Fray Esteban de Guadramiro, cuando en 1592 María de Galbes
[=Sor María de San Antonio] ingresó como novicia en el convento de Santa
Clara de Pontevedra, las monjas se quedaron los vestidos de hombre que
llevaba puestos: para
con ellos las Señoras más mozas el día del Natàl representar el Pastoril
y tomar alegría en el Señor
 .
Las actividades teatrales fueron frecuentes en los conventos femeninos
franciscanos españoles del siglo XVI, en los cuales canciones, danzas y
procesiones formaban parte de rituales dramáticos, como destacó Pedro
Cátedra en varios trabajos. Tenemos además casos de místicas
franciscanas como Sor Juana de la Cruz cuyos éxtasis son verdaderas obras
teatrales dialogadas, en las que se describen danzas y fiestas. Según se
desprende de su
Libro del Conorte (ca. 1509) y del
Libro
de la Casa y Monasterio de Nuestra Señora de la Cruz, la propia Juana escenificaba
sus visiones ante la comunidad del convento de Santa María de
Cubas de la Sagra, y los sermones públicos que pronunciaba en la
parroquia anexa al convento eran una suerte de predicación visionaria,
un "teatro del trance" en
el cual la abadesa Juana introducía canciones, impostaba la voz en los diálogos y danzaba ella misma, trasponiendo a lo sagrado los elementos de la
fiesta profana y cortesana de su tiempo. .
Las actividades teatrales fueron frecuentes en los conventos femeninos
franciscanos españoles del siglo XVI, en los cuales canciones, danzas y
procesiones formaban parte de rituales dramáticos, como destacó Pedro
Cátedra en varios trabajos. Tenemos además casos de místicas
franciscanas como Sor Juana de la Cruz cuyos éxtasis son verdaderas obras
teatrales dialogadas, en las que se describen danzas y fiestas. Según se
desprende de su
Libro del Conorte (ca. 1509) y del
Libro
de la Casa y Monasterio de Nuestra Señora de la Cruz, la propia Juana escenificaba
sus visiones ante la comunidad del convento de Santa María de
Cubas de la Sagra, y los sermones públicos que pronunciaba en la
parroquia anexa al convento eran una suerte de predicación visionaria,
un "teatro del trance" en
el cual la abadesa Juana introducía canciones, impostaba la voz en los diálogos y danzaba ella misma, trasponiendo a lo sagrado los elementos de la
fiesta profana y cortesana de su tiempo.
Desafortunadamente no poseemos muchos más datos sobre el
teatro franciscano en Galicia, que debió de mantenerse vivo a lo largo de los siglos XVI
y XVII
como lo prueba la participación de Fray Pedro de Betanzos en
representaciones teatrales en la Nueva España (1544); la exportación de la costumbre a las misiones de
Filipinas y México por los franciscanos de Herbón, y las noticias que
tenemos sobre la participación de los frailes de ese convento en la elaboración de los
dramas del Corpus que se representaban en Padrón (el Padre Castillo en 1566
y Fray Lázaro en 1572). Conocemos
además casos de dramaturgos franciscanos como Fray Francisco Pérez,
fraile del convento de Compostela autor de dos comedias que se
representaron en Santiago en 1598 el día de San Antonio y el del Apóstol
 ,
y hay también algunos casos de autores teatrales que ingresaron
al final de su vida en la orden franciscana como Antonio de Mondragón,
establecido en Compostela desde 1582 como actor y autor dramático, que
profesó en su madurez como franciscano en el convento de Louro (Muros) ,
y hay también algunos casos de autores teatrales que ingresaron
al final de su vida en la orden franciscana como Antonio de Mondragón,
establecido en Compostela desde 1582 como actor y autor dramático, que
profesó en su madurez como franciscano en el convento de Louro (Muros)
 , o
Juan Rodríguez del Padrón, famoso poeta y tratadista al que se le ha
atribuido un diálogo dramático en castellano (Debate de Alegría e del
Triste Amante), el cual tomó el hábito de San Francisco en 1441 y se
retiró poco más tarde al convento de Herbón (Padrón), donándole sus
bienes y falleciendo allí hacia 1450-52 bajo el nombre de Fray Juan de
Herbón , o
Juan Rodríguez del Padrón, famoso poeta y tratadista al que se le ha
atribuido un diálogo dramático en castellano (Debate de Alegría e del
Triste Amante), el cual tomó el hábito de San Francisco en 1441 y se
retiró poco más tarde al convento de Herbón (Padrón), donándole sus
bienes y falleciendo allí hacia 1450-52 bajo el nombre de Fray Juan de
Herbón
 . .
Es posible que en el
siglo XVI se representasen
ocasionalmente algunas piezas en gallego, pero parece que el castellano,
como sucedía en la administración, la Universidad y la documentación
eclesiástica, se imponía en el teatro de los predicadores. El caso del
dominico ourensano Fray Jerónimo Bermúdez de Castro, autor de dos
tragedias en verso castellano (Nise lastimosa
y Nise laureada,
1577), que se lamentaba en la dedicatoria al Conde de Lemos, Don
Fernando Ruiz de Castro, de haber escrito las obras en una lengua agena de la mia natural, es sintomático tanto de la pervivencia del gallego
como lengua familiar en círculos ilustrados de la segunda mitad del XVI,
como de su desplazamiento como lengua culta en favor del castellano.
Ya en el siglo XVII las representaciones
continuaron en los conventos de los mendicantes gallegos, aunque parece
que en esa época corrían a cargo de compañías profesionales o de vecinos y no de los
frailes. Consta, por ejemplo, que en la fiesta de la Concepción de 1626
iba a representarse una comedia en la iglesia de San
Francisco de Pontevedra pero hubo que suspenderla, tras una violenta
disputa por el uso de los bancos que para las autoridades se habían
dispuesto en la capilla mayor
 , y tenemos así mismo algunas referencias
que prueban la existencia de representaciones teatrales en los claustros de los
conventos franciscanos de Lugo , y tenemos así mismo algunas referencias
que prueban la existencia de representaciones teatrales en los claustros de los
conventos franciscanos de Lugo
 y A Coruña y A Coruña
 , y en
el dominico de
Pontevedra , y en
el dominico de
Pontevedra
 . .
En el caso de A Coruña
está documentada
la representación en la portería del
convento el 11 de octubre de
1687 (octava de San Francisco) de un Auto burlesco en el que
intervino la Coca del gremio de zapateros llevando encima a un judío "con
una bucina en la boca, y un letrero en las espaldas decía: A[r]re bobo,
tratando a los onbres de Vien de tales..."
 .
El hecho de que la representación tuviese lugar en la portería del
convento franciscano no prueba que los frailes participasen en ella,
pero consta que en algunos conventos hispanos hubo representaciones
cómico-burlescas en las que participaban los frailes. En Valladolid, por
ejemplo, sabemos gracias a las cartas del diplomático francés François
Bertaut, que en 1659 los franciscanos hicieron en Navidad una alocada
representación de tipo carnavalesco que dejó perplejo, y muerto de risa,
al francés. .
El hecho de que la representación tuviese lugar en la portería del
convento franciscano no prueba que los frailes participasen en ella,
pero consta que en algunos conventos hispanos hubo representaciones
cómico-burlescas en las que participaban los frailes. En Valladolid, por
ejemplo, sabemos gracias a las cartas del diplomático francés François
Bertaut, que en 1659 los franciscanos hicieron en Navidad una alocada
representación de tipo carnavalesco que dejó perplejo, y muerto de risa,
al francés.
Fuera de Galicia, pero en el ámbito de la
provincia franciscana de Compostela, hay también noticias de
representaciones teatrales en el siglo XVII en algunos conventos, por
ejemplo en el de Avilés (Asturias). |
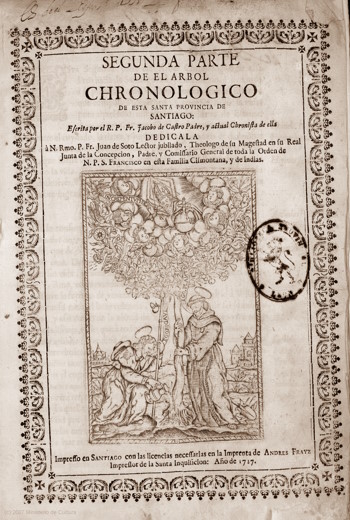
Obra de Fray
Francisco de Castro en la que se recogen noticias sobre representaciones
de Navidad en el convento de Santa Clara de Pontevedra (Ejemplar de la
Biblioteca Pública del Estado, León)
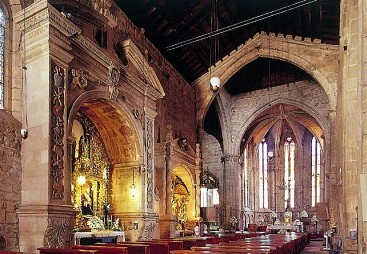
Iglesia de
San Francisco de Pontevedra, escenario de representaciones teatrales en
el siglo XVII

Claustro del
convento franciscano de Lugo, escenario de representaciones teatrales en
el siglo XVII
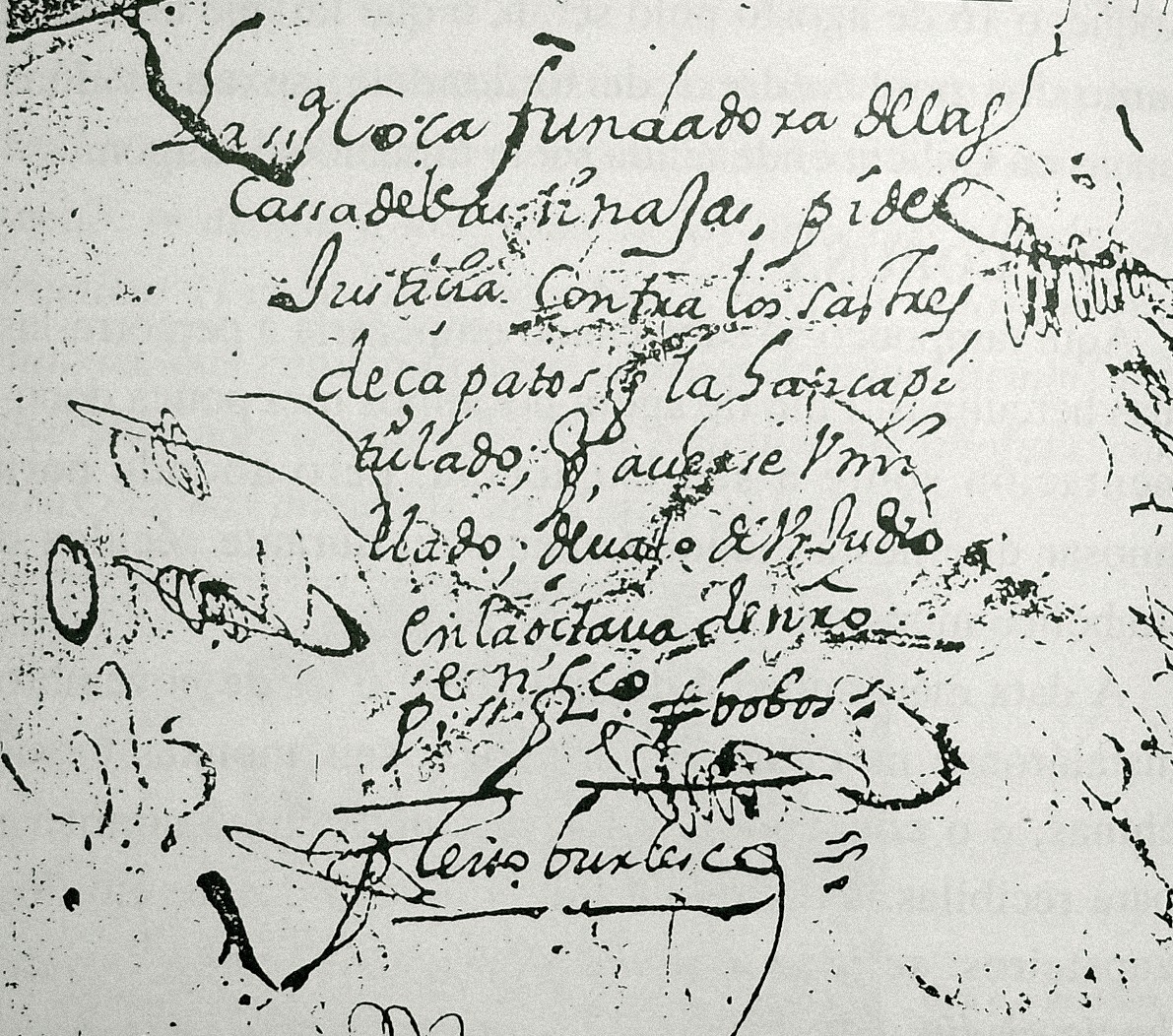
Expediente de
la Audiencia del Reino de Galicia sobre el Auto burlesco
representado en 1687 en el convento franciscano de A Coruña (foto en
Clodio González Pérez, 1993, p. 116) |