|
Drop Down Menu
Drop Down Menu
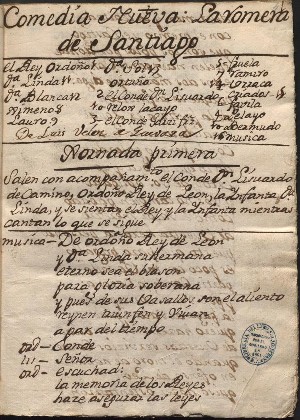
Manuscrito de
La romera de Santiago (BnE, MSS/15100)
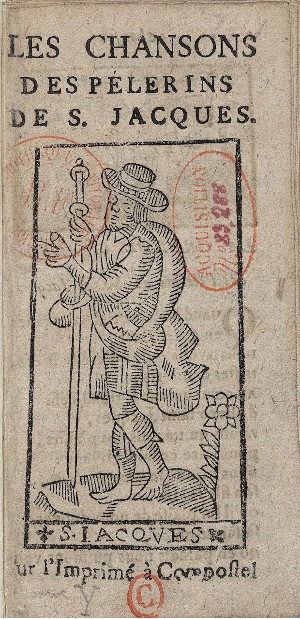
Les
Chansons des Pèlerins de S. Jacques, Troyes, 1718. |
Teatro
jacobeo
Es
un hecho conocido que la
Fiesta de los
milagros de Santiago (3 ó 5 de octubre) se celebró en Compostela -aunque
sin especial solemnidad- hasta el siglo XV, y que los Milagros de
Santiago del Calixtino se leían en la catedral compostelana “los
días festivos del Santo Apóstol y otros, si place”, pero tenemos
escasos indicios de la existencia de un teatro jacobeo, a pesar de que
desde fechas tempranas la liturgia compostelana había otorgado un
notable protagonismo a Santiago, con generosas dosis de lírica e
incluyendo ceremonias de carácter dramático y espectacular como la
Vigilia en la víspera de su fiesta (inspirada en la Vigilia Pascual) o
la solemnidad de su Elección y Traslación (30 de diciembre) que se
celebraba con solemnísima procesión, exhibición de reliquias, ricos
ornamentos y presencia de todo el clero y el pueblo de la ciudad.
Por lo que se
refiere a los Milagros, sabemos que a finales del siglo XV había
un canónigo en la Catedral de Santiago encargado de historiar los
milagros del Apóstol, y consta que el extremeño Vasco Díaz Tanco de
Frexenal, residente en Santiago a principios de la década de 1540,
escribió una Comedia Dorothea, de los milagros de Santiago, hoy
perdida.
En la liturgia compostelana merece mención
especial, por su carácter dramático-espectacular, la Misa farcida de
Santiago
 que se incluye en el Códice Calixtino,
atribuida a Fulberto de Chartres y compuesta “para
cantarla quien guste en una u otra festividad del mismo Apóstol”. En
ella aparece el Apóstol como “un obispo o un presbítero vestido
con ínfulas” e intervienen dos grupos de cantores, un cantor solista
y un lector, escenificando estos últimos con sus diálogos cantados la
Modica passio del Santo. que se incluye en el Códice Calixtino,
atribuida a Fulberto de Chartres y compuesta “para
cantarla quien guste en una u otra festividad del mismo Apóstol”. En
ella aparece el Apóstol como “un obispo o un presbítero vestido
con ínfulas” e intervienen dos grupos de cantores, un cantor solista
y un lector, escenificando estos últimos con sus diálogos cantados la
Modica passio del Santo.
Se ha destacado en la misa farcida su
carácter de representación en la que no falta cierto juego escénico en
torno al altar, y los editores modernos del Calixtino han
traducido generalmente el Farsa Officium Misse Scti. Iacobi...
que encabeza a la pieza en el códice como Representación del Oficio
de la Misa de Santiago..., reconociéndole una naturaleza teatral.
Recientemente, sin embargo, José Mª Díaz Fernández, aunque no deja de
notar la existencia en la misa de elementos especiales de
escenificación, pone de relieve su intención esencialmente litúrgica y
su adecuación a los usos de la época, concluyendo que “No es, pues, una
pieza puramente teatral”.
Efectivamente no se
trata de un drama litúrgico al uso, pero la aparición en ella de diálogos cantados y la interpolación de la passio de Santiago
aproximan a la pieza a la categoría de lo teatral, y por esa razón la
incluyo en este trabajo. Por lo que respecta a su autoría y cronología,
parece que se trata de una obra de diversos autores (los benedicamus
se atribuyen en el propio texto a "cierto doctor gallego"). Quizá
algunos versos sean originales, o adaptados, de Fulberto de Chartres,
pero la composición de la misa debió de hacerse en Compostela a mediados
del siglo XII (el Calixtino se compiló hacia 1160-1180).
Fuera del templo catedralicio,
aunque con intervención del Cabildo en la organización, la fiesta del
Apóstol se celebraba en Compostela, al menos desde 1531, con juegos de
cañas, toros, la popular carrera hípica del Cendal, fuegos artificiales
y un juego de sortija mantenido por los caballeros de la Cofradía de
Santiago que en 1586 intervenían a caballo con “su máscara puesta, y
trompetas atanbores y ynbenciones”. En ese mismo año, el Concejo
dispuso la celebración de una “máscara (cabalgata) nocturna” con
participación de los gremios que no parece haber tenido continuidad.
Aunque
algunos años se representaron comedias con motivo de la fiesta del 25 de
Julio (1598, 1612 y 1615) ,
no hay pruebas de la existencia de
representaciones teatrales de la vida y milagros del Apóstol, pero sí algunos indicios de espectáculos parateatrales de temática jacobea como las ynbenciones que
salieron en las fiestas del 25 de Julio, que en 1602 consistieron en “un
carro (…) en que iba la barca de Santiago como vino de Jerusalén a
España, muerto, con dos discípulos y dentro della tres ángeles que
hacían tres niños del coro los quales iban cantando motetes y
villancicos”. ,
no hay pruebas de la existencia de
representaciones teatrales de la vida y milagros del Apóstol, pero sí algunos indicios de espectáculos parateatrales de temática jacobea como las ynbenciones que
salieron en las fiestas del 25 de Julio, que en 1602 consistieron en “un
carro (…) en que iba la barca de Santiago como vino de Jerusalén a
España, muerto, con dos discípulos y dentro della tres ángeles que
hacían tres niños del coro los quales iban cantando motetes y
villancicos”.
Las ynbenciones eran también frecuentes en los castillos
pirotécnicos que se emplazaban en el centro del Obradoiro siendo
quemados la noche del 24 de julio como en la actualidad lo es la fachada de la
Catedral. En la época que nos ocupa se trataba de escenarios distintos
cada año, levantados con recursos arquitectónicos de madera,
escultura barata y pintura, resultando una máquina de exaltación jacobea
con historias adecuadas (Batalla de Clavijo, Traslación del Apóstol,
Venida de Almanzor a Santiago...) y notables recursos escenográficos como
el Santiago ecuestre que en 1704 descendió por un cable desde la torre
de las Campanas hasta el castillo para incendiarlo.
En el mismo ámbito
temático cabe mencionar la “historia
de Señor Santiago a caballo como cuando fue lo del Rey Ramiro” que
llevaban los azabacheros en el Corpus compostelano al menos desde 1570, una danza o
representación que también se ofrecía a los arzobispos en sus tomas de
posesión y a los visitantes ilustres, escenificando la aparición del
Apóstol en la legendaria batalla de Clavijo
 , danza que puede estar en el
origen, como luego veremos, de posteriores representaciones de Moros y
Cristianos. , danza que puede estar en el
origen, como luego veremos, de posteriores representaciones de Moros y
Cristianos.
Es posible que haya existido también algún
teatro jacobeo en las aulas universitarias compostelanas y ya me he
referido a una Loa a Santiago que pudo haber sido representada a
principios del XVI en el Estudio Viejo, pieza en la que, al parecer, se
hacía referencia a episodios de la leyenda jacobea
 . Las noticias sobre
esta Loa son problemáticas pero no es imposible la existencia de
un teatro jacobeo de colegio y, por otra parte, la aparición en la
Loa de la reina Lupa encuentra clara correspondencia con el protagonismo
que se le otorga a este personaje en una tragedia jacobea francesa de Bernard Bardon de Brun, representada en Limoges por cofrades peregrinos
el 25 de julio de 1596 y conocida en Compostela ya que se conserva un
ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Santiago, procedente del
Colegio de los Jesuitas que debió de poseerlo desde finales del siglo XVI. . Las noticias sobre
esta Loa son problemáticas pero no es imposible la existencia de
un teatro jacobeo de colegio y, por otra parte, la aparición en la
Loa de la reina Lupa encuentra clara correspondencia con el protagonismo
que se le otorga a este personaje en una tragedia jacobea francesa de Bernard Bardon de Brun, representada en Limoges por cofrades peregrinos
el 25 de julio de 1596 y conocida en Compostela ya que se conserva un
ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Santiago, procedente del
Colegio de los Jesuitas que debió de poseerlo desde finales del siglo XVI.
De la misma época es el Auto de Santiago portugués de Afonso
Álvares (probablemente anterior a 1564) [1]. Quizá fue escrito para representarse en el Corpus,
pero algunos de sus protagonistas son peregrinos y pastores que hablan en castellano
y está inspirado en los Milagros jacobeos del Calixtino como
sucede en algunas obras francesas (Bardon de Brun) y, especialmente, italianas
(Rappresentazioe duno miracolo di tre peregrini cha andavano a Sancto
Jacopo di Galitia, Florencia, 1519).
En el teatro
castellano del Siglo de Oro tenemos una única obra dramática directamente
relacionada con la peregrinación compostelana (La romera de Santiago,
de Tirso de Molina aunque atribuida en algunas ediciones a Luis Vélez de
Guevara), y en Galicia aparece también tangencialmente la temática jacobea en
el Coloquio entre el Apóstol, España, un peregrino y un gallego
incluido en 1612 en las Exequias de la Reyna D. Margarita de Austria,
pieza en latín del Licenciado toledano Alonso Pérez de Lara que tiene
todas las trazas de estar inspirada en un Auto Sacramental
 . La falta de
textos es casi total pero tuvo que haber existido un teatro jacobeo, no
sólo en el ámbito de la liturgia y las fiestas compostelanas, sino
también en relación con la peregrinación y desde fechas tempranas,
teatro que tenemos documentado en representaciones a cargo de cofrades
de Saint Jaques en varias ciudades francesas y suizas desde el
siglo XV, y en Pastorales vascas como la titulada Jundane
Jakobe handiaren trageria de 1634, en la cual se dramatizan todos
los episodios de la leyenda jacobea. . La falta de
textos es casi total pero tuvo que haber existido un teatro jacobeo, no
sólo en el ámbito de la liturgia y las fiestas compostelanas, sino
también en relación con la peregrinación y desde fechas tempranas,
teatro que tenemos documentado en representaciones a cargo de cofrades
de Saint Jaques en varias ciudades francesas y suizas desde el
siglo XV, y en Pastorales vascas como la titulada Jundane
Jakobe handiaren trageria de 1634, en la cual se dramatizan todos
los episodios de la leyenda jacobea.
Aunque las alusiones a la peregrinación y a los milagros jacobeos en los
cancioneros juglarescos galaico-portugueses no sean muy frecuentes,
siempre se ha pensado que los juglares debieron de jugar un importante
papel en la difusión de los milagros y las leyendas jacobeas, dada la
abundancia de las noticias sobre canciones y danzas de peregrinos y
sobre la presencia de juglares en el Camino y en Compostela. Es fácil,
por otra parte, encontrar ecos del arte juglaresco en las canciones de
peregrinos conservadas, y es conocida la presencia de juglares en los
santuarios y monasterios del Camino que los contrataban para atraer a
los peregrinos y pregonar las virtudes de cada centro, sus santos y sus
reliquias.
En Galicia tenemos algunos testimonios, aunque tardíos,
de la existencia de representaciones y danzas como la “danza de romeros y
romeras” que hacía el gremio de tejedores de Compostela en el siglo
XVI, el “diálogo y danza a propósito de nuestra peregrinación”
 con el que obsequiaron en Monforte en 1610 al limosnero y capellán
mayor de Felipe III, más tarde arzobispo de Sevilla, D. Pedro de Guzmán
y Haro, que regresaba como romero de
Compostela, y la “danza de peregrinos” que interpretaron los
criados del Conde de Lemos en unos festejos de 1619.
con el que obsequiaron en Monforte en 1610 al limosnero y capellán
mayor de Felipe III, más tarde arzobispo de Sevilla, D. Pedro de Guzmán
y Haro, que regresaba como romero de
Compostela, y la “danza de peregrinos” que interpretaron los
criados del Conde de Lemos en unos festejos de 1619.
Estas representaciones debieron de ser frecuentes,
si nos fiamos del testimonio de Blas Nasarre quien en 1749 afirma: “Los
peregrinos en cuadrillas, el bordón de la mano, con sus esclavinas y
sombreros cubiertos de conchas y bordoncillos (...), representaban al
vivo los misterios de la Religión y las historias sagradas, de cuya
costumbre quedaron las oraciones de ciegos y los autos que llaman
sacramentales”, (...) “aun permanecen en Galicia y en algunos
monasterios usos y prácticas que lo prueban”.
La
noticia de Nasarre sobre la pervivencia de representaciones en el siglo
XVIII a cargo de los peregrinos y/o en los monasterios del Camino de
Santiago la confirma, en 1763, el dramaturgo y antólogo Juan José López
de Sedano, el cual, comentando una obra teatral perdida del cura de
Friume, dice: "El estilo es sencillo, y devoto, que acredita la
piedad, y buen zelo de su Autor, y nos hace acordar las 'Cantigas', ó
Canciones antiguas de los Peregrinos, que iban en romería á Compostela".
Por último, tenemos un
testimonio, también tardío, de
teatro con títeres y música en el
contexto de la peregrinación a Compostela, aunque con una temática ajena
a lo jacobeo. Se trata del Canto della Madre badessa
y la Prosa dei conversi
 ,
que representó a lo largo del Camino entre 1717 y 1719 el peregrino
italiano y fraile carmelita Giacomo Antonio Naia. Se trataba de un relato
cómico de la vida relajada en los conventos femeninos de la época, que Giacomo
ponía en escena con marionetas y el acompañamiento musical de una
guitarra. Según su diario de viaje, la representación arrancaba las
carcajadas del público, tenía siempre gran
éxito, y en varios lugares le pidieron copia de sus versos, por ejemplo
en el monasterio de Oseira, cuyos frailes, como los del convento
franciscano de Ourense, se partían de risa al
verla y escuchar sus canciones. ,
que representó a lo largo del Camino entre 1717 y 1719 el peregrino
italiano y fraile carmelita Giacomo Antonio Naia. Se trataba de un relato
cómico de la vida relajada en los conventos femeninos de la época, que Giacomo
ponía en escena con marionetas y el acompañamiento musical de una
guitarra. Según su diario de viaje, la representación arrancaba las
carcajadas del público, tenía siempre gran
éxito, y en varios lugares le pidieron copia de sus versos, por ejemplo
en el monasterio de Oseira, cuyos frailes, como los del convento
franciscano de Ourense, se partían de risa al
verla y escuchar sus canciones.
Durante su estancia
en Galicia en 1718, Naia hizo su representación por primera vez en el
Pazo de Santa Cruz da Granxa (Padrón), en el que estuvo cuatro días
(20-24 de febrero) invitado por su administrador D. Francisco. En Santa
Cruz participaron en la representación músicos del país (un flautista,
una panderetera y otra mujer que tocaba las castañuelas): "... Además
había un hombre que tocaba bien la flauta, una mujer la pandereta y otra
las castañuelas ... Total, que lo pasamos muy bien con la Misa de la
madre Abadesa, y, como siempre, todo el mundo se partía de risa cuando
yo representaba a la madre Abadesa ...". Posteriormente repitió la
representación en Oseira, Ourense y Vilafranca do Bierzo, ya saliendo de
Galicia. En su viaje de ida la había representado también en el
monasterio de Carracedo (Cacabelos), donde volvió a hacerla en el viaje
de regreso hacia Italia.
_________________
[1] Auto de Santiago :
Auto do bẽauẽturado señor Sãtiago, feyto per Afonso Aluares...
Se conserva en la
BnE (R/8592),
en un único ejemplar de una
impresión suelta sin censura de imprenta (indicio de una fecha anterior a
1580) dada a conocer por Carolina Michaëlis de Vasconcelos en 1922, y se tiene
noticia de otra edición perdida fechada en 1639. Sérgio Buarque de Holanda, Carlos
Francisco Moura, Serafim Leite y otros estudiosos suponen que el texto
de A. Álvares sea el "auto do glorioso Santo Iago mui devoto",
representado por los jesuitas el 25 de julio de 1564 en una aldea de
Bahía (Brasil), primera representación teatral documentada en la
historia brasileña. |
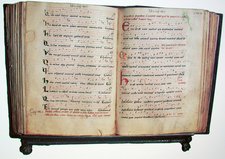
Códice Calixtino
Misa
farcida de Santiago
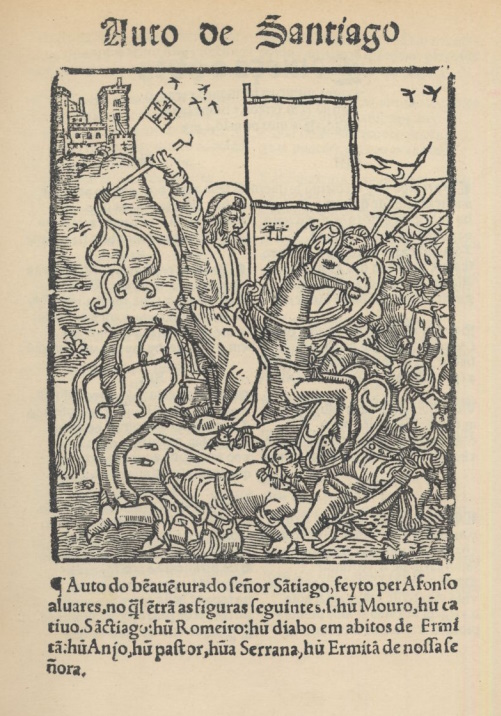
Auto de Santiago de Afonso
Alvares (Portugal s. XVI). BnE R/8592.

Santiago como obispo.
Columna de Platerías

Plano
del Castillo del Apóstol en la plaza del Obradoiro de Santiago.
Dibujo de 1745, atribuido al “maestro arquitecto” Francisco das Moas,
localizado por F. Pérez Rodríguez en el Archivo Histórico Nacional.
En él
se observa como una parte de la plaza se cierra para el espectáculo como un coso
de plan rectangular, con estrados en la parte norte y al oeste se alza una construcción piramidal
escalonada de cuatro pisos y veinte huecos, es de suponer que para
contener los lienzos que hizo para la ocasión el pintor catedralicio
Juan Antonio Bouzas.
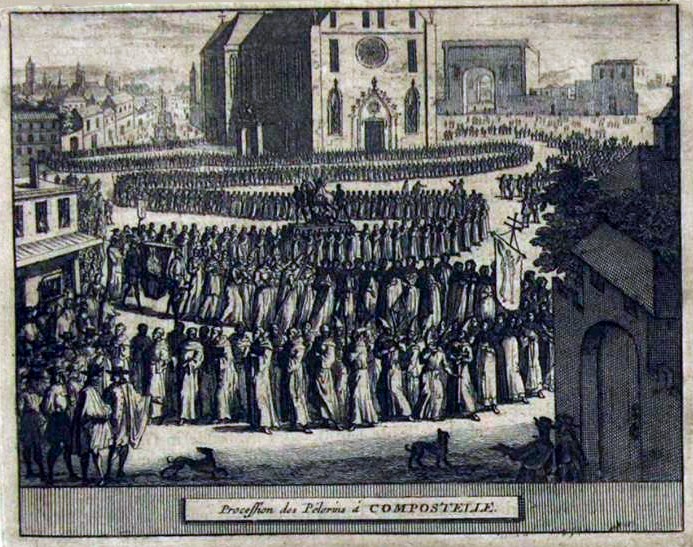
Procesión de
peregrinos en Compostela. Grabado en: Beschryving van Spanjen en
Portugal, Pieter Van der Aa, Leiden, 1707, vol. I, cap. I, p. 52. Evidentemente
el autor del grabado no estuvo presente en la
misma, pero probablemente se basó en una descripción.

Pazo de
Santa Cruz da Granxa (Herbón, Padrón, CO) en el cual se representó en
1718 el Canto della Madre badessa . |