

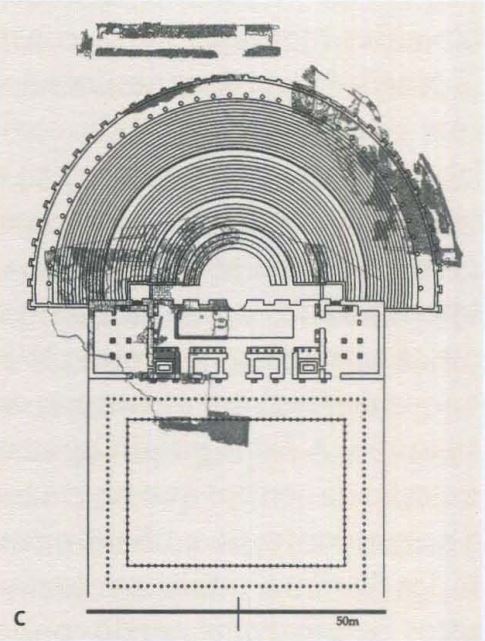
Restos del
teatro romano de Braga. Área excavada y reconstrucción de la planta
según Manuela Martins.
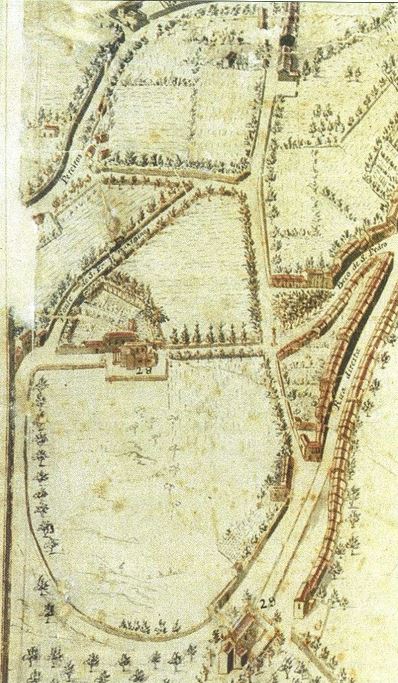
Restos del
anfiteatro romano de Braga en un plano de André Ribeiro Soares da Sylva
(Biblioteca da Ajuda ¿1756?)
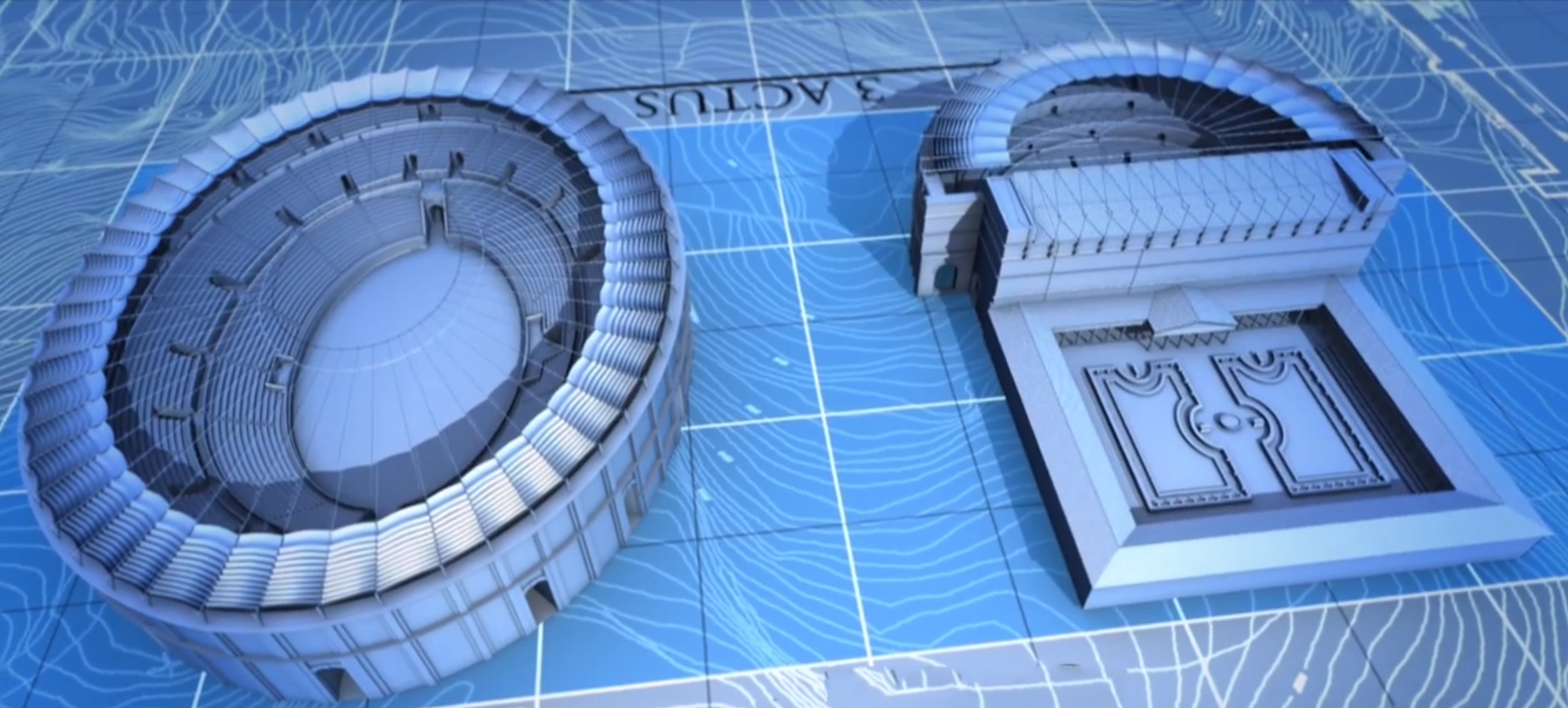
Alzados
hipotéticos del teatro y anfiteatro de Tongobriga (infografía moderna
basada en la reconstrucción de Charles Rocha)

Lucerna
romana con gladiador procedente del castro portugués de Monte Mozinho (Penafiel)

Juglar
bailarín-contorsionista en las Vitae Patrum de San Valerio
del Bierzo, manuscrito berciano ca. 902 (BnE, Ms. 10007, fol. 63v)
|
Los orígenes remotos
El marco
cronológico de este estudio viene impuesto por las fechas de los
testimonios conservados (siglos XII-XVIII) y coincide en líneas generales,
en su primera etapa, con una época en la que en la Europa románica se desarrollan los dramas
litúrgicos en latín y aparecen las primeras manifestaciones de teatro
vernáculo que darán lugar a los grandes Misterios del siglo XV y,
en España, a los Autos del Corpus
de los siglos XVI-XVII. Poco es lo que se puede decir de Galicia en épocas
anteriores y, en todo caso, la mayoría de los estudiosos coinciden en
afirmar que no existe solución de continuidad entre el teatro romano,
que ya en decadencia, desaparece definitivamente con las invasiones
bárbaras, y el medieval, un fenómeno enteramente nuevo que tiene sus
raíces en la liturgia cristiana y solo en su vertiente juglaresca
presenta puntos de contacto con la actividad de los mimi e
histriones del teatro romano tardío.
Teatro prerromano
Del teatro prerromano en Galicia,
si es que existió,
casi nada sabemos: se ha querido ver un
carácter dramático en ciertas danzas que según el testimonio de Estrabón
practicaban los pueblos del noroeste peninsular en el momento en que
Roma entró en contacto con ellos, pero las noticias del geógrafo
greco-romano son demasiado imprecisas como para que se pueda afirmar
nada concreto al respecto. Por dos veces menciona Estrabón en su
Geografía las danzas de los galaicos. En su libro III, 3, 7 dice:
mientras
beben danzan en círculo al son de la flauta y la corneta saltando y
arrodillándose (...) los hombres y las mujeres bailan juntos cogidos de
las manos, y más adelante (4, 16) añade: veneran a un cierto
Dios las noches de luna llena y toda la familia canta y baila durante
toda la noche delante de su casa. Las citas nos presentan danzas
con saltos cayendo de rodillas, muy frecuentes en el folklore
peninsular, no sólo en el gallego, y pruebas de la existencia de danzas
religiosas, pero me parece aventurado deducir de ellas la existencia de
elementos dramáticos, aunque para Bonilla y San Martín serían testimonio de una
actividad dramático-teatral en la Península anterior a la llegada de los
romanos [1].
Otra referencia romana a las danzas de
los galaicos se encuentra en Silio Itálico (Guerras Púnicas, III,
344-348): "Fibrarum et pennae divinarumque sagacem. / Flammarum misit
dives Gallaecia pubem, / barbara nunc patris ululantem carminia linguis
/ nun pedis alterno percussa verbere terra, /ad numerum resonas
gaudentem plaudere caetras". [=La rica Galicia envió a sus
hombres, hábiles en el conocimiento de las entrañas de las bestias, en
el del vuelo de los pájaros y de los relámpagos: hombres a quienes les
gusta cantar canciones rudas en su lengua nativa, o bien golpear el
suelo con los pies en sus danzas, y tocar acompasadamente las sonoras
cítaras].
En Galicia ha habido quienes, como Manuel Murguía, Carré Aldao
o M. Lugrís, afirmaron la existencia de un teatro celta, anterior
al griego y al romano, en sintonía con los estudios de la época sobre la poesía
popular y el teatro bretones, y la tesis de Joaquín Costa sobre la
existencia de un teatro prerromano en Hispania [2]. Costa se
basa en una referencia del poeta bilbilitano del siglo I, M. Valerio Marcial, que en su Epigrama 55 menciona,
refiriéndose a los pueblos del norte de Iberia:
las danzas de Rixamae, los banquetes festivos de Carduae y los antiguos teatros de
los antepasados de Rigae (localidad de la zona de Calahorra): "...tutelamque chorosque Rixamarum, / et
convivía festa Carduarum, / et textis Peterin rosis rubentem, / atque
antiqua patrum theatra Rigas...".
La existencia de danzas
prerromanas en la Gallaecia parece que está fuera de toda duda, y
desde principios de la Edad del Bronce tenemos petroglifos con armas (Pedra
das Procesións de Auga da Laxe, Gondomar-PO) que han sido
interpretados como representaciones de danzas guerreras, supuestamente
con música y cantos corales. Sin embargo, aún aceptando esas
interpretaciones, no hay el menor indicio de la existencia en ellas de
elementos dramáticos ni es posible asegurar, como algunos afirman, que
esas hipotéticas danzas de guerreros sean antecedentes directos de las
Danzas de Espadas medievales y posteriores.
Teatro romano
Por lo que se refiere al teatro romano, no tenemos
muchas evidencias de que
fuera conocido en la Gallaecia. Ni en los límites de la Galicia
administrativa actual, ni en los de la antigua provincia romana, mucho
más extensos como se sabe, había aparecido hasta finales del siglo XX el menor resto de
construcciones teatrales, y
resultaba extraño que ciudades de cierta importancia como Lugo, Braga o Astorga no
contaran con un teatro, cuando en otras zonas del Imperio romano en ciudades más pequeñas
los había [3].
Sin embargo, en 1999
se descubrieron en Braga los restos de un gran teatro
romano de principios del siglo II que se excavó parcialmente en
2004-2006 (véanse fotos), el cual tenía una cavea de casi 70 mts.
de diámetro y una capacidad aproximada de
4.000-4.500 espectadores. También se ha supuesto, basándose en indicios documentales y arqueológicos, que debió de haber
existido un teatro romano bajo la actual
Plaza Mayor de Lugo, y prueba del
conocimiento del teatro en Lucus Augusti es el hecho de haberse
encontrado en las excavaciones de la calle Tinería / Rúa Nova tres máscaras teatrales
romanas de terracota (cf. Foto y
 ). Además, a
finales del siglo XVII el canónigo de la catedral Juan Pallares y Gayoso describió en su Argos Divina lo que podrían ser los restos del
teatro
romano lucense: ). Además, a
finales del siglo XVII el canónigo de la catedral Juan Pallares y Gayoso describió en su Argos Divina lo que podrían ser los restos del
teatro
romano lucense:
En la plaza
Mayor, que llaman de las Cortiñas de San Roman, ai un promontorio de
guijarros hermanados con argamasa, y de la misma fortaleza, que los de
la fuente del castiñeiro, y Baño; muchos se persuaden, fue artificio de
los Romanos, para cerrar la entrada de las minas, y abrirla quando
importase (...). Llegarase a creer es ruina, y vestigio de Amphiteatro, si en las
Ciudades mas nobles de España los huvo de guijas, y fuerte argamasa de
arena, y en cerco con sus asientos, o Teatro de piedra. Pero
por corto su circuito no lo juzgo planta de Amphiteatro, según las
estampas de los que usaron los Romanos. (Argos Divina...,
Imprenta de Benito Antonio Frayz, Santiago de Compostela, 1700, pp. 19
ss.)
Posteriormente (siglo
XIX), excavaciones llevadas a cabo en la parte alta de la plaza
confirmaron la existencia en el lugar de cimentaciones de un edificio
romano que tenía sótano (Yáñez de Andrade), lo que concuerda con las minas
mencionadas por Pallares Gayoso en su libro, y con las "gradas hechas
de cemento y pizarra" a las que se refiere Balsa de la Vega en su
Catálogo Monumental de la Provincia de Lugo (1911, p. 42). En la actualidad muchos
especialistas (cf. Rodríguez Colmenero) no dudan de que efectivamente existió en el lugar un teatro
romano [4], a diferencia del supuesto anfiteatro del barrio del Carmen lucense, puesto en
duda por la mayor parte de los arqueólogos como en el caso del
también supuesto anfiteatro de Astorga
[5].
Otros posibles teatros romanos
de los que se conservan restos en la Gallaecia son el de Astorga
(señalado por Carlos Sanchez Montaña, pero no excavado, cf. Foto) y el de Tongobriga (Freixo,
Marco de Canaveses, distrito de Porto), identificado por Lino Augusto
Dias Tavares en 1989 a partir de la topografía del terreno,
fotogrametría y algunas catas posteriores, y datado probablemente a
finales del siglo I d. C. o principios del II, lo mismo que el circo o
hipódromo de la localidad, un asentamiento castreño-romano que
probablemente tenía también un anfiteatro que, como el teatro, solo ha
sido excavado parcialmente. En el caso del teatro las catas no han
encontrado restos significativos aunque sus dimensiones supuestas (cavea
de 80 mts. de diámetro) se corresponden con las del anfiteatro y con las
proporciones habituales en los edificios romanos de este tipo.
Referencias textuales
En los textos latinos, la
única referencia concreta en la Gallaecia al teatro romano, tardía e indirecta, la encontramos
en la Historiae adversus paganos de Paulo Orosio (ca. 417, esp. libro IV, cap.
21), en la
que se condenan las representaciones teatrales y los juegos públicos y
se les culpa de la decadencia de la civilización romana.
"En
esta misma época [154 a. C.] los censores decretaron la
construcción de un teatro de piedra en Roma; pero impidió que se
hiciera un durísimo discurso de Escipión Nasica, quien dijo que este
proyecto, muy perjudicial para un pueblo guerrero, serviría para
alimentar la desidia y la lascivia; y hasta tal punto convenció al
Senado, que este no sólo mandó que se vendiera todo lo que se había
comprado para el teatro, sino que incluso prohibió que se pusieran
bancos en los juegos. Por ello, que se den cuenta ahora nuestros
contemporáneos —para los cuales es un infortunio cualquier cosa que
les ocurre al margen de los placeres de sus apetitos— de que, si
ellos se sienten y se confiesan inferiores a sus enemigos, ello se
debe achacar a los teatros, no a los tiempos; y de que no hay que
blasfemar contra el Dios verdadero, que todavía hoy prohíbe estas
diversiones teatrales".
Orosio, natural
de la zona de Braga, conocía pues el teatro romano aunque eso no indica
necesariamente que se practicase en su región natal, ya que sabemos de la
formación de Paulo en el norte de África (Hipona) con San Agustín y allí
sí son abundantes los restos de teatros. Hay que tener en cuenta también
que la condena del teatro y su consideración de culpable de la
decadencia moral del mundo romano es un tópico entre los Padres de la
Iglesia desde Tertuliano, y probablemente Paulo Orosio simplemente se
esté haciendo eco de él, si bien los descubrimientos
arqueológicos más recientes confirman la existencia de teatros romanos en varias
ciudades de la Gallaecia y, por tanto, también la familiaridad de
los galaicos con las representaciones teatrales.
Con todo, no hay que pensar que condenas como la de Orosio
y sus contemporáneos cristianos
fueran las causantes de la desaparición del teatro antiguo cuya
decadencia había comenzado ya en el siglo I, mucho antes de que el
cristianismo fuese la religión oficial del imperio. El gran teatro
romano de tradición griega había ido poco a poco decayendo en el favor
del público, cada vez más orientado hacia espectáculos cómicos y fáciles
a cargo de mimos, músicos e histriones, y en la Gallaecia hay
indicios de que los edificios teatrales estaban abandonados ya en el
siglo IV. Este teatro cómico de los mimi, a menudo
obsceno y procaz, es el que condenan los Padres de la Iglesia y es un
espectáculo que, por su propia naturaleza, no requiere grandes recursos
escenográficos, pudiendo desarrollarse en cualquier foro o calle sin
necesidad de contar con edificios específicos.
Es posible que
en Galicia, zona de baja intensidad de romanización, no haya sido tan
popular como en otras regiones el teatro de tradición griega, pero creo
que de algunas noticias indirectas se puede deducir que en la etapa
final del Imperio no era desconocido el espectáculo callejero de los
mimi, antecedentes sin duda de los juglares medievales. Gregorio de
Tours denomina mimus regis al joven juglar que el rey suevo
Miro tenía a finales del siglo VI: qui ei per verba joculatoria
laetitiam erat solitus excitare, y es probable que el juglar de Miro, como los mimi
romanos, fuese un simple
bufón, y no alguien diestro en las artes literarias, ya que así parece indicarlo
el tono que emplea el de Tours al relatarnos el castigo divino que
sufrió el mimus por haberse atrevido a coger uvas, sin el menor
respeto, de la parra del atrio de la iglesia ourensana de San Martín.
Por su parte, San Valerio
del Bierzo en la segunda mitad del siglo VII reprende en el Ordo
Querimoniae al presbítero Justo, que hacía del culto de su
iglesia un espectáculo sacro-profano empleando técnicas juglarescas para
atraer al público (perversas poesías y nefandas cantilenas), y
gesticulando como un actor de un modo que Valerio describe como: el vértigo obsceno y
lujurioso del teatro, moviendo en todos los sentidos los brazos en
círculo.... A ello cabe añadir que en un manuscrito berciano de sus Vitae Patrum
(ca. 902) aparece representado un juglar contorsionista (cf. Foto), pruebas,
a mi entender, de que los gallegos de la tardo romanidad y la primera
Edad Media veían a los juglares, que ya existían en su época, como los sucesores de los mimos romanos.
"Sic
denique in amentia versus, injustas susceptionis ordinen oblitus,
vulgali ritu in obscoeno theatricae luxuriae vertigine rotabatur,
dum circumductis huc illucque brachiis, alio in loco lascivos
conglobans pedes, vestigiis ludibricantibus circuens tripudio
compositis et tremulis gressibus subsiliens nefaria cantilena
mortifirae ballimaciae dira Carimina canens, diabolicae pestis
exercebat luxuriam".
[=Así, por último, arrastrado por la demencia de un propósito
insensato, y olvidando toda compostura, daba vueltas soeces presa
del vértigo obsceno y lujurioso usado en el teatro, moviendo en
todos sentidos sus brazos en círculo, juntando otras veces sus pies
lascivos, danzando en círculo con pasos insinuantes y trémulos,
entonando cantares escandalosos y recitando nefandas cantinelas
con meneos impúdicos, provocando de este modo la diabólica y
pestilencial lujuria]. Ordo Querimoniae.
_________________________
[1] Cf. BONILLA Y
SANMARTÍN, Adolfo, Las Bacantes o del origen del teatro, Imp.
Sucesores de Ribanedeyra, Madrid, 1921, pp. 37 ss.
[2] Cf. Poesía popular
española y mitología y literatura celto-hispanas, Librería de
Fernando Fé, Madrid, 1888. Sobre el teatro bretón véase, en la
época mencionada, el libro de Anatole LE BRAZ: Le Théatre celtique,
Calmann-Lévy, París, 1905.
[3] Eran conocidas desde
hace tiempo algunas referencias de los siglos XVII-XIX, e
inscripciones romanas de la Gallaecia (Chaves, zona de A Limia...) en las que se hace alusión a
anfiteatros y gladiadores, pero se dudaba de la fiabilidad de los
testimonios literarios o
se pensaba, en el caso de las inscripciones, que los ludi y
munus gladiatorum en
ellas mencionados podrían haber tenido lugar en recintos ambulantes de
madera como los que sabemos que recorrían las ciudades menores del
Imperio. Hay también en el área noroeste de la Península algunas representaciones de máscaras
teatrales en la cerámica, y de gladiadores y
cuadrigas (cf. Fotos). En el caso de las
lucernas parece que
la mayoría de los ejemplares, si no todos, son piezas de
importación, pero las máscaras teatrales que aparecen en los vasos de
paredes finas denominados "de caras", son ejemplos de cerámica autóctona producida en el alfar
zamorano de Melgar de Tera
a finales del siglo I y principios del II, aunque sus modelos responden
a una tipología difundida por el ejército romano y extendida por buena parte del Imperio,
y hay indicios de que en algunos casos las caras fueron realizadas
utilizando moldes que podrían proceder de cualquier lugar.
[4] RODRÍGUEZ COLMENERO,
Antonio, “Lucus Augusti y los orígenes del urbanismo romano en el
noroeste hispánico”, en: Actas de los X Cursos Monográficos sobre el
Patrimonio Histórico: Reinosa, julio 1999, Universidad de Cantabria,
Santander, 2000, pp. 335-355, y Lucus Augusti: la ciudad
romano-germánica del finisterre ibérico : Génesis y evolución histórica
(14 a.C.-711 d.C.), Concello de Lugo-Servizo Municipal de
Arqueoloxía, Lugo, 2011, p. 140. No todos los
especialistas están, sin
embargo, de acuerdo. Francisco Hervés Raigoso, por ejemplo, señala que
la Plaza Mayor lucense no es un
emplazamiento adecuado por la falta de desnivel y la dureza del terreno,
aunque sí cree que Lugo tuvo un teatro en la época romana en otro
lugar no identificado, quizá en una de las viae que entraban en
la ciudad. Por su parte
Dolores González de la Peña propuso,
basándose en argumentos etimológicos y planos antiguos, un posible
emplazamiento en el área semicircular que delimita el actual Callejón
de las Estantigas.
[5] Los emplazamientos de
los supuestos
anfiteatros romanos de Lugo y Astorga, situados ambos extramuros, fueron
señalados, a partir de fotografías aéreas y de satélite, por el
arquitecto y arqueógrafo
Carlos Sánchez-Montaña, pero las catas
realizadas por arqueólogos profesionales en el de Lugo en 2018 y 2020-21,
descartan, según los que las realizaron, su existencia. Diferente
es el caso del anfiteatro de Braga, también extramuros y soterrado bajo
construcciones modernas: de él hay referencias bastante precisas en
las obras de escritores bracarenses como Rodrigo da Cunha (1634) o Jerónimo Contador de Argote (1728 y 1732-34),
se conserva un plano de mediados del siglo XVIII en el que se aprecia su
planta (cf. Foto), todavía a mediados del siglo XIX podían verse sus restos (los
menciona J.
J. da Silva Pereira Caldas en 1852), y su existencia parece confirmarla el análisis
de las fotografías aéreas de la zona tomadas en 1964, antes de la
urbanización del área (cf. MORAIS, Rui Manuel Lopes, “Breve ensaio sobre o
anfiteatro de Bracara Augusta : Análise de fotogramas de 1964”, en: Forum, Universidade do Minho,
nº 30 (2001), pp. 55-76). |

Tessera gladiatoria del siglo I
procedente de Ilipula (=Niebla, Huelva), dedicada por un tal Celer,
organizador de juegos de gladiadores y natural de la comarca gallega
de A Limia, al gladiador Borea, nacido en Baedunia (=La Bañeza, León).
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
Texto: CELER ERBVTI F(ilius) LIMICVS /
BOREA CANTI(¿filius?)BEDONIE(n)SI /
MVNERIS TES(s)ERA(m) DEDIT /
AN(n)O M(arco) LICINIO CO(n)S(ule)

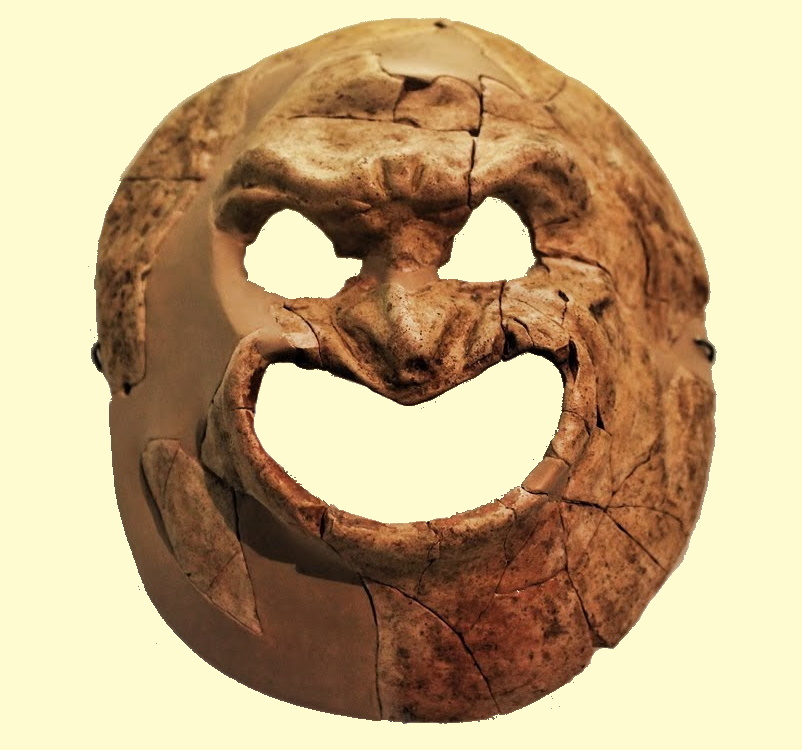
Máscaras
teatrales romanas de la segunda mitad del siglo I. Museos municipais de Lugo. Sala de
Exposiciones Porta Miñá.

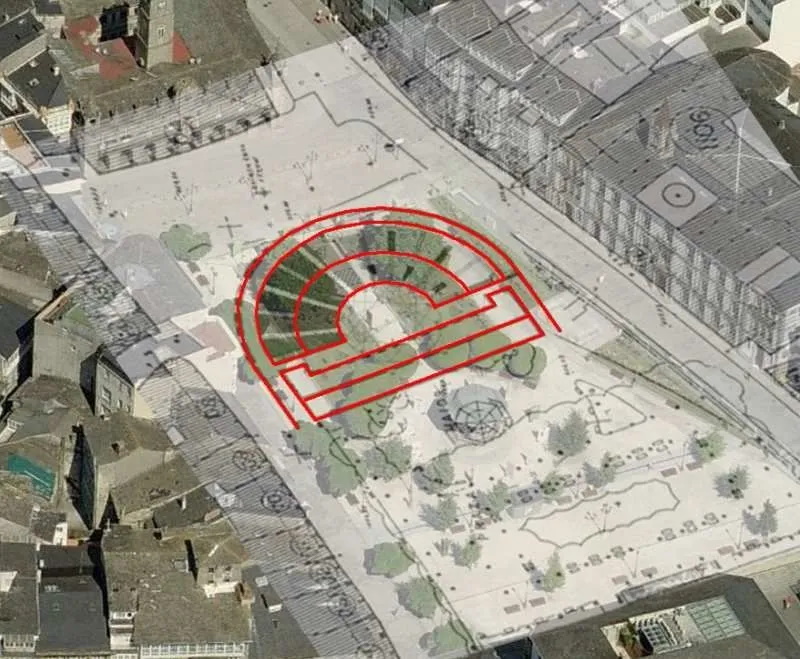
Alzado y
emplazamiento hipotéticos del teatro romano de Lugo en la Plaza Mayor.
(fotos
Sánchez Montaña:
El Tablero de Piedra).
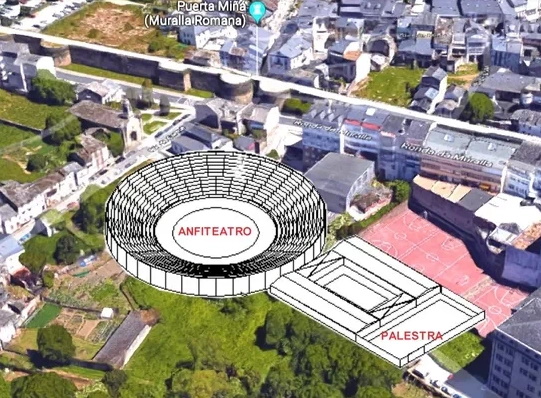

Supuesto emplazamiento extramuros del anfiteatro romano de Lugo,
frente a la iglesia del Carmen y la Porta Miñá, y reconstrucción
hipotética de su estructura con gradas de madera, como en el excavado de
León, ambos del tipo denominado anfiteatro militar.
(fotos
Sánchez Montaña:
El Tablero de Piedra).


Supuestos
emplazamientos del Anfiteatro y el Teatro romanos de Astorga según
Sánchez Montaña.
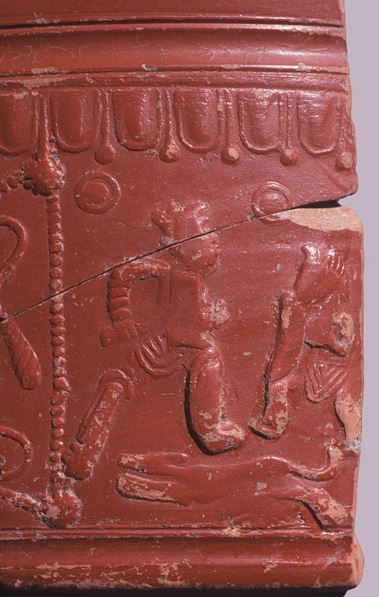
Fragmento de
un vaso con escena de gladiadores procedente del castro de Santomé (Ourense).
Terra sigillata sudgálica del siglo I.

Vaso con
cara ¿máscara teatral? procedente de las Termas Menores de Asturica
Augusta
(Museo Romano de Astorga)
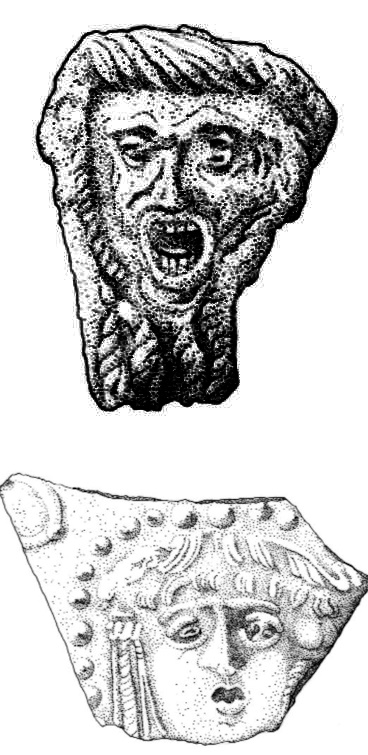
Máscaras
teatrales de tragedia en dos vasos de caras procedentes de Lancia y León
(Museo de
León. Fondo Antiguo)
Dibujos en
Esperanza Martín Hernández |