Drop Down Menu
Drop Down Menu
|
Teatro latino:
Los dramas litúrgicos
4.- Representaciones de
los Magos (Ordo
Stellae)
Se conservan en Europa un amplio número de textos dramáticos que tratan
el tema de la Epifanía, el más antiguo de los del ciclo de Navidad en el
drama litúrgico medieval. En la Península no han llegado hasta nosotros
textos latinos con el tema pero sí romances. Además de la primicia del Auto de los Reyes Magos toledano
(siglo XII) conservamos dos textos catalanes Dels Tres Reys, un Misteri del Rey
Herodes valenciano (siglo XV) y numerosísimas piezas de teatro popular que, aunque en su
forma actual no pueden remontarse más allá del siglo XVIII, es probable que
respondan a una tradición medieval. Hay además noticias y descripciones de
representaciones de las que no conservamos el texto, y el testimonio del arte que
prueba la extensión de las prácticas dramáticas sobre el tema y su popularidad
en el ámbito peninsular.
En Galicia no ha llegado
hasta nuestros días ningún texto, ni
latino ni vernáculo, pero algunas referencias en las Actas capitulares de la
catedral compostelana y el reflejo que los dramas dejaron en la iconografía
indican que el género no fue desconocido en tierras gallegas, y tenemos además
indicios tempranos de la importancia de las ceremonias relacionadas con los
Magos en la liturgia de la zona galaica. Es el caso del Responsorio de la
Lectio VIII de maitines de un Oficio de Reyes encontrado en un
pergamino del siglo XII procedente del Bierzo (San Esteban del Toral) en el que
las frases que corresponden al diálogo entre Herodes y los Magos tienen un
desarrollo musical muy extenso lo que ha llevado a pensar que podría tratarse de
una pauta dramatizable.
La única manifestación teatral del culto a
los Magos de la que tenemos noticias directas en tierras gallegas es la
festividad del Argadillo
 de Reyes en la Catedral de Santiago, que
aparece mencionada en las Actas capitulares compostelanas de principios del
siglo XVI aunque con referencias a la antigüedad de la fiesta. El dato es
conocido desde que el canónigo e historiador D. Antonio López Ferreiro publicó a
finales del siglo XIX extractos de las Actas, pero ha sido poco utilizado por
los historiadores del teatro que despistados por la interpretación de López
Ferreiro han mostrado tendencia a minimizar su importancia considerándolo poco
más que un espectáculo de fuegos artificiales. de Reyes en la Catedral de Santiago, que
aparece mencionada en las Actas capitulares compostelanas de principios del
siglo XVI aunque con referencias a la antigüedad de la fiesta. El dato es
conocido desde que el canónigo e historiador D. Antonio López Ferreiro publicó a
finales del siglo XIX extractos de las Actas, pero ha sido poco utilizado por
los historiadores del teatro que despistados por la interpretación de López
Ferreiro han mostrado tendencia a minimizar su importancia considerándolo poco
más que un espectáculo de fuegos artificiales.
Consistía la ceremonia en una
procesión en la que tres miembros del cabildo -un dignidad y dos canónigos-,
vestidos con ricos ropajes, representaban el papel de los Magos entrando en la
ciudad acompañados por una gran comitiva y dirigiéndose a la Catedral donde
plantaban sus tiendas ante la fachada del Paraíso -hoy Azabachería-. La noche de
Reyes entraban en la Iglesia donde tenía lugar la representación en un tablado
levantado al efecto, concluyendo la fiesta con un convite para los miembros del
Cabildo.
Para López Ferreiro, la fiesta “se
celebraba con fuegos artificiales, de donde provino el nombre argadelo, que
viene a ser lo mismo que girándula”. No he podido encontrar, sin embargo,
referencia a los fuegos artificiales en las Actas y creo que probablemente López Ferreiro
supuso su existencia porque conocía un relato similar al de los
festejos que tuvieron lugar Salamanca con motivo de la boda de Felipe II en el
que se describe un argadillo con fuegos de artificio:
“Acabados los toros, comenzaron a jugar un poco aquellos
caballeros, no con mucho calor ni orden. Lo que más pasatiempo dio fue un
argadillo que estaba encima de la picota en que había muchas ruedas, unas contra
otras, llenas de cohetes muy artificiosamente hechos, de los cuales se causaban
tan grandes truenos como si fuera una batería muy de propósito y concertada.
Duró esto casi toda la fiesta…”.
Sin embargo,
este no es el
único significado de la voz argadillo (o argadijo), que
ya en el siglo XVI (Fray Antonio de Guevara) tenemos documentada con el
significado de devanadera, el mismo que mantiene la palabra en el
castellano actual y el que conserva en el gallego la voz argadelo
(ambas derivadas del latín arganum: “especie de grúa”). Tanto el
arganum romano como los argadillos/devanaderas son aparatos
giratorios en los que intervienen siempre cables y cuerdas por lo que
creo probable que el término argadillo tal y como se emplea en las Actas
capitulares compostelanas haga alusión a la existencia de algún
artefacto giratorio con cables, un torno que serviría para mover la
estrella que guiaba a los magos lo que concuerda con las noticias que
poseemos en otros lugares sobre maquinarias semejantes.
Cierto que la denominación podría también hacer
referencia a la acepción figurada del término argadillo, aludiendo al bullicio y
movimiento que generaba la fiesta, pero este sentido de la palabra
aparece tardíamente y creo que la interpretación apuntada es la correcta
si tenemos en cuenta que Vasari denomina arganetto al artefacto
que hacía desplazarse a una linterna que simulaba el sol en una
representación que tuvo lugar en Florencia con motivo de las bodas de
Cosimo I y Leonor de Toledo (Vite, IV, 442), la misma voz que emplea en
la descripción de la maquinaria diseñada por Brunelleschi para la
representación de la Anunciación en la iglesia de San Felice in Piazza
de Florencia (ca. 1435-40), en referencia al ingenio utilizado para
hacer descender por medio de cuerdas al arcángel Gabriel.
Conviene recordar que la voz
argano sigue teniendo en el italiano
actual el significado de grúa, lo mismo que en castellano donde el
término aparece documentado, según Corominas, desde 1526. Que el
argadillo compostelano era una especie de torno o grúa lo confirma una
referencia recogida en el Acta capitular del 13 de Enero de 1563, en la
cual se acuerda imponer una multa al Cardenal García Díaz de Mesía por
no haber “dicho y entonado el ymno ‘Nuntium vobis’ desde las bobedas,
ni echado el argadillo la noche de los Reys á las laudes con la
solemnidad que se suele hazer hauiendole hechado el argadillo y ymno la
víspera de nuestra Señora de la O, según que siempre se acostumbró hazer”.
La utilización del verbo
echar y la noticia sobre
la utilización del ingenio “la víspera de Nuestra Señora de la O”
indican, a mi entender, que se trataba de un torno, que en esta ocasión
serviría para hacer descender desde lo alto de las bóvedas del templo
una paloma de madera sujeta con cables. Este uso está atestiguado en
representaciones de la Anunciación en otras iglesias peninsulares
(Barcelona, Valencia, Lérida etc.) y, por otra parte, la existencia de
un ingenio de este tipo no puede resultar extraña en un templo donde
todavía perviven artefactos aéreos como el botafumeiro,
documentado al menos desde el siglo XIV.
El Acta de 13-01-1563 es muy interesante ya que
demuestra que el Cabildo consideraba al argadillo como parte de la
liturgia, de modo que no celebrarlo se tenía como “notable defecto y
falta en el oficio divino” que era necesario “castigar fraternal
y caritativamente segun lo suelen acostrumbrar hazer”; castigo
fraterno que costó a Díaz de Messía la cantidad de 300 reales que el
Cabildo le impuso para evitar sentar un precedente: “porque
en adelante no se tome ocasión de no se hazer...”.
Quizá la fiesta decaía y ya en Actas anteriores (7 de
Enero de 1511) hay noticias de multas a los beneficiados (en este caso
Pedro de Babío y Bartolomé López) a los que correspondían los festejos y
no los celebraban (100 reales). Ambas Actas se refieren al argadillo
como algo “de antigua costumbre en esta Sancta Iglesia”, lo que
parece indicar que aunque las noticias que tenemos son del XVI, estas se
refieren al período terminal de la fiesta que debía de haber venido
celebrándose en Compostela desde mucho antes.
He recurrido a Italia buscando paralelos
semánticos para el argadelo compostelano y allí es donde se
encuentran también los ejemplos más antiguos de cortejos como el de
Santiago, remotos antecedentes de nuestras Cabalgatas de Reyes. Al menos
desde 1336 se representaban en diversas ciudades italianas tableaux
vivants callejeros a cargo de cofradías seglares –como la
Compagnia de’ Magi florentina–. En Milán, Padua o Florencia un
fastuoso cortejo de jinetes, soldados, camellos, asnos y babuinos
seguían a los Tres Reyes en una cabalgata que recorría las calles de la
ciudad y terminaba en Milán con una representación “in latere altaris
majori”. También en la Península están documentadas estas cabalgatas
y sabemos que en la representación del Misteri del Rey Herodes
valenciano los Magos iban acompañados de una comitiva de casi un
centenar de personas: pajes, alguaciles, porteros, caballeros de
Herodes, armats, mensajeros etc., además de músicos,
portaestandartes, alabarderos y los inevitables camellos y caballos.
En muchos de estos cortejos, singularmente
en el Argadelo compostelano, los Magos se presentan como peregrinos ya
que así los entendió la Edad Media, época dorada de las peregrinaciones:
como los primeros romeros de la cristiandad. Es posible que la
extraordinaria popularidad de la que gozó el tema de la Epifanía en el
arte medieval gallego tenga algo que ver con el fenómeno de las
peregrinaciones del que los Magos fueron ilustres pioneros, y parece
probable que el itinerario de los Magos por las calles de Compostela
hasta llegar a la Catedral fuese el mismo que seguían los peregrinos que
llegaban por el camino francés: entraban por la Puerta del Camino,
subían por las Casas Reales y accedían a la basílica por la puerta
norte, la francígena o del Paraíso.
La caracterización de los Magos como peregrinos es
frecuente tanto en el arte como en el teatro, y se ha señalado que en el
Auto de los Reyes Magos castellano la estructura general de la
obra se configura como un viaje al que el propio texto califica de
romería (“imos en romeria aquel rei adorar”, v. 77). Del mismo
modo se hace hincapié en el arte en la idea de viaje: en el tímpano de
la portada occidental de la iglesia de Santa María del Campo de La Coruña
(ca. 1260, en el de la portada norte de la iglesia de
Cines (Oza dos Ríos, A Coruña), y en los capiteles del arco de
ingreso a la capilla principal del lado del Evangelio de la iglesia de
Sto. Domingo de Tui (Pontevedra, s. XIV), los Magos llevan indumentaria
de viajeros y calzan espuelas, recurso mediante el cual el escultor intenta
expresar la idea de peregrinación, de viaje, con todo lo que esto supone
en una época como la medieval que hizo de la peregrinatio un
ideal de vida.
Todos los dramas litúrgicos conocidos del ciclo del
Ordo Stellae se representaban en las proximidades del altar. En él
dejan sus dones los Magos y en él se situaba frecuentemente una imagen
de la Virgen con el Niño que es objeto de la Adoración de los
actores-oficiantes. Las abundantes representaciones plásticas románicas
y góticas en las que los Magos se postran ante una Virgen con el Niño
rigurosamente frontal (tipo sedes sapientiae), que no muestra
relación alguna con los Reyes, son con toda probabilidad un reflejo de
las dramatizaciones litúrgicas en las que se utilizaban imágenes de
culto.
Los ejemplos son numerosos en el románico hispano
y si aquí podrían achacarse a las tópicas características de rigidez y
hieratismo del arte románico, resultan más esclarecedores los ejemplares
góticos en los que contrastan las diferentes actitudes y posturas de los
Magos, de San José y de los eventuales donantes, con la rigidez
estatuaria de la Virgen y el Niño, explicable si admitimos que se trata
de una imagen de culto como las que sabemos que se utilizaban en las
representaciones teatrales, y no de un personaje que interviene en un
acontecimiento histórico.
En Galicia tenemos un caso muy claro en la extensa
serie de tímpanos del siglo XIV, obra de un taller ourensano muy activo
en la región en dicha centuria. En ellos la Virgen, con el Niño frontal
en su regazo, es una estatua que representa una estatua, un ídolo que se
desentiende de los personajes que lo rodean. Como ha señalado Moralejo,
la rigidez y el riguroso esquema axial que se aplica a la Virgen y al
Niño en la serie orensana derivan de su condición de iconos,
anquilosados en su representación, y no de una supuesta inercia románica
en la plástica gallega.
En el caso conservado en el interior de la iglesia de San
Benito del Campo de Santiago de Compostela (vid. foto), tenemos una
prueba indirecta de la inspiración de los escultores en ceremonias
dramáticas en grabados de principios del siglo XIX (Luis Piedra, Jacinto
López, vid. foto) que
representan una Epifanía tomando como modelo el tímpano gótico de la
iglesia y utilizando la imagen de Nuestra Señora de Belén que se venera
en el templo como Virgen para la Adoración. En el grabado de Jacinto
López (Museo PO), el contraste
entre la animación y movilidad de la escena, enmarcada por cortinas como
en el teatro, y la rigidez de la imagen de la Virgen con el Niño, es el
mismo que encontramos en los tímpanos de la serie gótica, sin duda
porque representaciones dialogadas o mimadas de la Adoración de los
Magos utilizando imágenes de culto o los propios tímpanos de la Epifanía pervivieron en Galicia hasta el siglo XIX
[1].
En la actualidad, se conservan
todavía en diferentes lugares de la Península representaciones populares
de Reyes (Murcia, León, Palencia, Albacete, Mallorca…) que algunos
consideran pervivencias medievales, aunque sus textos son de mediados
del siglo XIX y sus fuentes a lo sumo pueden retrotraerse al siglo XVI,
abundando las influencias de obras del XVIII como la Infancia de
Jesucristo de Gaspar Fernández de Ávila y El Mártir del Gólgota
de Pérez Escrich.
En Galicia no ha llegado a nuestros días ninguna de estas
representaciones, pero hay noticias de un Auto de Reyes en el
siglo XVII en el convento de Santa Clara de Monforte
 y quedan restos de
una antigua actividad dramática asociada con la fiesta de la Epifanía en
los Cantares de Reyes, que todavía perviven, o lo hicieron hasta hace
pocas décadas, en Cotobade (Pontevedra), Tomonde (Cercedo, Pontevedra),
Salceda de Caselas (Pontevedra), Arcade y Soutomaior (Pontevedra), Pedrafita do Cebreiro (Lugo), Navia de Suarna (Lugo),
Baleira (Lugo), Santa Marta de Moreiras (Ourense), Novefontes (A Coruña), San Antolín de Ibías
(Asturias)..., y otros muchos lugares de Galicia, el norte de Portugal y la
zona oriental de Castilla-León. y quedan restos de
una antigua actividad dramática asociada con la fiesta de la Epifanía en
los Cantares de Reyes, que todavía perviven, o lo hicieron hasta hace
pocas décadas, en Cotobade (Pontevedra), Tomonde (Cercedo, Pontevedra),
Salceda de Caselas (Pontevedra), Arcade y Soutomaior (Pontevedra), Pedrafita do Cebreiro (Lugo), Navia de Suarna (Lugo),
Baleira (Lugo), Santa Marta de Moreiras (Ourense), Novefontes (A Coruña), San Antolín de Ibías
(Asturias)..., y otros muchos lugares de Galicia, el norte de Portugal y la
zona oriental de Castilla-León.
Estos cantares
iban generalmente acompañados del uso
de máscaras y vestuario de tipo carnavalesco, y solían terminar con un
banquete popular presidido por un rei y un vicerrei elegidos para la
ocasión, los cuales hacían su entrada en la localidad vestidos
adecuadamente y montados en un carro cargado de vino y comida. Tras
cantar por las casas, era habitual hacer una visita a la iglesia del
pueblo para
cantar ante una imagen de la Virgen con el Niño, lo que establece una
posible relación con antiguas representaciones litúrgicas.
Destaca entre estas fiestas la de Santa María de
Rao (Navia de Suarna), desaparecida en los años cuarenta pero conocida
por descripciones e informes etnográficos que permiten establecer una
relación directa con otras muchas mascaradas de invierno, de antiguo
origen, extendidas por toda Europa y frecuentemente enlazadas con la
festividad de los Magos.
____________
[1] Sabemos que en algunos
lugares como Pamplona se hizo hasta tiempos muy recientes una ceremonia
parateatral en los claustros de la catedral, con música, recitados y dos
estaciones, una de la cuales tenía lugar ante el grupo escultórico de la
Epifanía obra de Jaques Perut (ca. 1300), engalanado para la ocasión con
un dosel de tela
granate y un altar a sus pies en el que se situaban los bustos-relicario argénteos
de la catedral (cf. Foto), altar que todavía se sigue montando para la
fiesta litúrgica actualmente recuperada. |


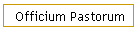
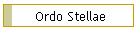
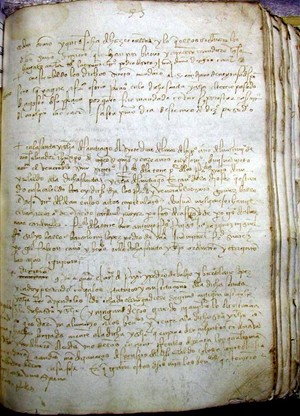
Acta capitular de la
Catedral de
Santiago en la que se hace referencia la Argadelo de Reyes
(1511)

Tímpano
de la Colegiata de Sta. Mª del Campo de A Coruña. Los Magos llevan espuelas
como viajeros/peregrinos

Tímpano
norte de la iglesia de Cines (Oza de los Ríos-CO). Los Magos llevan espuelas
como viajeros/peregrinos

Tímpano de la iglesia de San
Benito del Campo (Santiago de Compostela). Epifanía
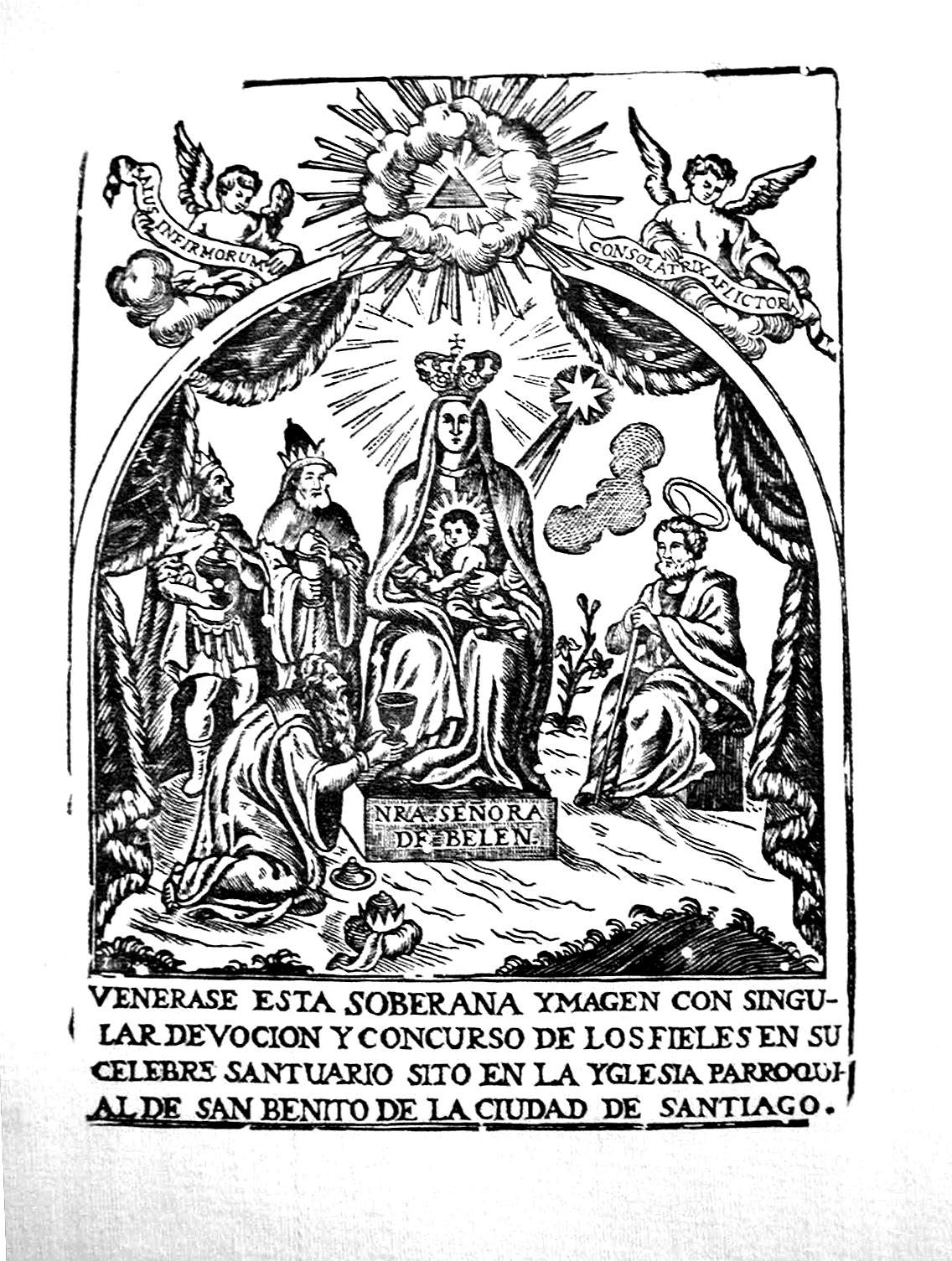
Nuestra
Sra. de Belén.
Grabado de Jacinto López

Tímpano de la
Epifanía de San Miguel de Figueroa (Abegondo-CO, ca. 1325-1350). El enmarque pintado con dosel y
cortinas es barroco, pero parece un intento claro de convertir la escena en
una representación teatral.

Tímpano de Dª Leonor (2º/4 del s. XIV), Museo de la
Catedral de Santiago
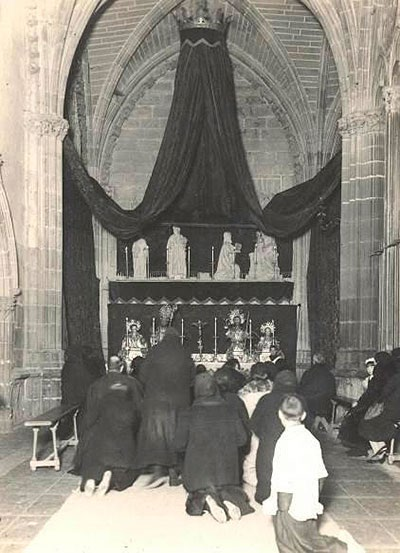
Fiesta de
la Epifanía en la catedral de Pamplona en 1933. Estación ante el
grupo escultórico gótico de J. Perut. Foto de Julio Cía en el
Archivo Municipal de Pamplona |