|
Drop Down Menu
Drop Down Menu

Apóstoles
conversando. Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago.
.jpg)
Posible Sibila en el
parteluz del Pórtico de la Gloria (foto M. Castiñeiras).
.jpg)
Los profetas
del Pórtico y los actores que los representaron en 2004 (Foto: PINTOS (2008), p.
48). |
Teatro latino:
Los dramas litúrgicos
2.-
La procesión de los Profetas (Ordo Prophetarum)
Uno de los dramas litúrgicos medievales con un mayor contenido
espectacular y una puesta en escena más elaborada fue sin duda el Ordo Prophetarum
 , cortejo o
procesión de profetas que con exóticas vestimentas y tocados desfilaban en las
iglesias recitando versos de sus profecías en las que se da testimonio de la
divinidad de Cristo. Inspirados en un sermón pseudo-augustiniano, los Ordines
son mucho menos abundantes que los dramas del ciclo pascual pero pueden
encontrarse por toda Europa, solos o formando parte de piezas más amplias,
generalmente de tema navideño. En la Península este tipo de representaciones
están bien documentadas en el área catalana pero carecemos de testimonios en la
castellano-leonesa, excepto del Canto de la Sibila, ceremonia dramática,
para algunos desgajada del Ordo, de la que tenemos pruebas de su
existencia en varias iglesias castellanas (Toledo, León, Oviedo…). , cortejo o
procesión de profetas que con exóticas vestimentas y tocados desfilaban en las
iglesias recitando versos de sus profecías en las que se da testimonio de la
divinidad de Cristo. Inspirados en un sermón pseudo-augustiniano, los Ordines
son mucho menos abundantes que los dramas del ciclo pascual pero pueden
encontrarse por toda Europa, solos o formando parte de piezas más amplias,
generalmente de tema navideño. En la Península este tipo de representaciones
están bien documentadas en el área catalana pero carecemos de testimonios en la
castellano-leonesa, excepto del Canto de la Sibila, ceremonia dramática,
para algunos desgajada del Ordo, de la que tenemos pruebas de su
existencia en varias iglesias castellanas (Toledo, León, Oviedo…).
En Galicia no existen pruebas concluyentes de que
se representara el Ordo pero hay un testimonio indirecto en el arte,
puesto que la iconografía del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago
demuestra el conocimiento de la representación. Ya en el siglo XIX Mr. Lonsdale,
a la vista del vaciado que se hizo del Pórtico para el South Kensington
Museum de Londres, apuntó que las dos figuras femeninas del machón norte del nartex, tradicionalmente identificadas como Judith y Esther, podrían ser en
realidad la Sibila y la Reina de Saba. Posteriormente, Serafín Moralejo y
Elizabeth Valdez del Alamo han ampliado la interpretación de Lonsdale
identificando también como Sibilas a las figuras femeninas del árbol de Jesse
del parteluz y como Virgilio y Balaam al supuesto San Lucas del mismo nartex y a
su compañero, y señalando en la iconografía de los profetas de las columnas, en
sus rasgos y vestimentas, influencias evidentes de la representación.
La presencia de Virgilio en los
Ordines y en el
Pórtico se explica por la interpretación mesiánica que la Edad Media hizo de un
verso de su Égloga IV (“Iam nova progenies caelo demittitur alto”; [“Ya
un nuevo linaje nos es enviado del alto cielo”]) y porque sus descripciones
sobre el Tártaro y el Elíseo en el libro IV de la Eneida lo convirtieron
en una autoridad en temas escatológicos lo que justifica su presencia en
contextos de Infierno y Juicio Final. En cuanto a Balaam, ocupa un lugar en los Ordines
de Laon y Benediktbeuren por su oráculo sobre Jacob. El resto de los profetas, situados en las
columnas del arco de la izquierda, son los habituales en los ciclos murales y
estatuarios pero el protagonismo que se les otorga, los detalles de su vestuario
y los versículos inscritos en sus cartelas delatan, como ha mostrado el profesor
Moralejo, su inspiración en el drama, influencia dramática que ya había sido
señalada para otros ciclos estatuarios de profetas en Francia, Alemania o
Italia.
Ahora bien, ¿la existencia en el Pórtico de la Gloria
de influencias del Ordo Prophetarum prueba, en ausencia de otros
testimonios, que éste se representaba, o al menos era conocido en Compostela, o
por el contrario los artífices del Pórtico se inspiraron en otras imágenes
(miniaturas, marfiles, libros de modelos...) sin comprender plenamente su
significado?. Es conocida la filiación francesa de la iconografía del portal
compostelano y sabemos que las imágenes pueden viajar sin llevar consigo todo su
significado original pero parece lógico pensar que a la mente que inspiró la
compleja simbología del Pórtico compostelano no se le hubieran escapado las
implicaciones de las imágenes que manejaba y no hay que olvidar que, a pesar de
las influencias francesas, el Pórtico no es una simple copia sino que se imbrica
con la tradición hispana, y que el extraordinario realismo, combinado con el
hieratismo, de la obra mateana y las relaciones que plantea con el espectador
son los mismos que se plantean en la experiencia teatral.
Ya Rosalía de Castro se dio cuenta de que los Apóstoles
y Profetas del Pórtico dialogan en parejas y hacen gestos de dicción. Conversan,
y el texto de sus diálogos aparecía en las cartelas. El que concibió la
iconografía del Pórtico imaginó la serie de Profetas no tanto como una aparición
celestial sino como algo real. Más allá del poderío y majestad que evocan sus
figuras, son personajes de carne y hueso que conversan y recitan sus profecías
como lo hacían en las ceremonias dramáticas y, del mismo modo, los demonios del
Juicio Final del arco derecho y del capitel de las Tentaciones en el parteluz,
son imaginados por los escultores de manera muy real, con enormes bocas abiertas
y muecas que derivan indirectamente de las máscaras del teatro romano y
directamente de las que se utilizaban en la escena medieval. El rostro grotesco
y la particular mueca de la boca del diablo de la tentación de los panes en el
capitel del parteluz del
Pórtico de la Gloria recuerdan inmediatamente a los que aparecen en
las representaciones de máscaras cómicas del teatro greco-romano. Máscaras que
sabemos no eran desconocidas en la Edad Media ya que las encontramos en “versión
original” en los numerosos manuscritos ilustrados de las comedias de Terencio. A
las diablerías teatrales y a los cortejos de diablos que intervenían en los
espectáculos ciudadanos remiten también los pantalones peludos y las sandalias
del demonio de la primera tentación, trasunto sin duda del vestuario teatral.
Existen además otros indicios que apuntan a una
inspiración de los artífices del Pórtico en prácticas litúrgicas dramatizadas.
Se ha señalado que las imágenes del Pórtico son exacta transposición visual del
Cántico de los Improperios de la liturgia de la Vigilia Pascual y del
rito dramático de la Adoratio Crucis en el gesto de los ángeles que
sostienen “velatis manibus et stantes” la cruz de Cristo en el tímpano
central (foto). Tampoco creo que sea accidental que los Justos que abandonan el arco de
la derecha (Juicio Final) para entrar en la Gloria (arco central) lo hagan
cogidos de la mano. El 1 de abril de 1188, data en la que fueron colocados los
dinteles del Pórtico según la inscripción que figura en los mismos, cayó en
Viernes de la cuarta semana de cuaresma y como Moralejo ha demostrado, la
elección de la fecha no pudo ser casual. En plena época penitencial y en
vísperas de la celebración de la Pasión y de la Pascua, substrato litúrgico de
la imaginería del Pórtico, el gesto de los justos podría interpretarse como una
alusión al rito de la reconciliación de penitentes, ritual que en la antigua
liturgia hispana tenía lugar en relación con el cántico de los Improperios lo
que explicaría el sentido pascual del programa figurativo del Pórtico y la
exhibición, sin paralelos en la época por su amplitud, de las arma christi,
instrumentos de la Pasión a los que se alude en el cántico.
Parece claro que los artífices del Pórtico no
fueron insensibles a las novedades de la liturgia dramática, por lo que no
resulta aventurado suponer que en Santiago se hubiera representado el Ordo
Prophetarum, quizá ante el mismo Pórtico que le serviría de pétreo decorado.
Sabemos de los desvelos de Gelmírez para introducir en Santiago “las
costumbres de las iglesias de Francia”, y de Francia pudieron llegar a
Compostela los Ordines y otras novedades litúrgicas similares, en los
libros que sabemos adquirió el obispo gallego en su viaje a Roma.
Por otra parte, en tierras francesas
era
frecuente en el siglo XII la asociación del Ordo con el Juicio Final que
encontramos en el Pórtico Compostelano. En el Ordo de Rouen los Profetas
se presentaban en la iglesia ante el portal occidental, zona del ocaso asimilada
con el mundo de los muertos y adecuada para las representaciones del Infierno y
el Juicio. En el manuscrito de Limoges el Ordo aparece a continuación del
drama del Sponsus, parábola de las vírgenes necias y prudentes que se
entiende como metáfora del Juicio, y en el anglonormando Jeu d’Adam,
comparecen también los Profetas a prestar testimonio el último día.
Tenemos además algunas pruebas de que
en Galicia eran conocidos textos relacionados con el Ordo y de que las Sibilas eran
personajes populares en tierras gallegas, al menos desde el siglo XIII: en las
Cantigas de Alfonso X se menciona a la Sibila en una pieza (Cantiga 422)
cuya melodía no es otra cosa que un contrafactum de la del Canto de la
Sibila, cuya música conservamos en un Leccionario ourensano de los
siglos XIII-XV (ACO, Ms. 11, fol. 15). En el siglo XV, el poeta gallego Rodríguez del Padrón en su Triunfo de las Donas
declara la preeminencia de las sibildas Tiburtina y Erethea, el Breviario
compostelano de 1497 incluye los versos de la Sibila en una forma que indica
su interpretación responsorial (dos versos y estribillo), en Ourense se publicó
en 1544 una Historia y Profecía de la Sibila Eritrea, de la noche de Navidad,
una Sibila salió en 1585 en una cabalgata compostelana, y todavía en nuestros
días se cantan los versos sibilinos en la Catedral de Braga, aunque sin especial
vestuario ni puesta en escena.
Son, a mi entender, indicios suficientes para
pensar en la existencia de representaciones del Ordo Prophetarum en
Galicia y así lo han entendido también Francisco Luengo y sus colaboradores de
Actus en
las representaciones que del drama han hecho en diciembre de 2004 en
varias catedrales gallegas tomando como base el texto de Limoges y utilizando
para su ejecución musical reproducciones de los instrumentos que portan los ancianos-músicos en la arquivolta del Pórtico
(las representaciones se han repetido posteriormente en algunos lugares
y anualmente en la catedral compostelana (cf. Foto izq. y
Vídeo).
|


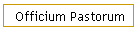
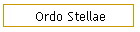

La Sibila,
Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago.

La Reina
de Saba, Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago.

Virgilio, Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago.

Balaam,
Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago. |