|
Drop Down Menu
Drop Down Menu
|
La predicación de los
jesuitas
Los jesuitas fueron especialmente afectos a las representaciones
teatrales en sus colegios y a la utilización de elementos espectaculares
en sus sermones, tanto en los colegiales como en los de las misiones
populares de los predicadores de la Compañía. Fueron también expertos
los Padres en la creación de arquitecturas efímeras y espectaculares
escenografías que sorprendían a los fieles que asistían a la
predicación, convertida por los jesuitas en un espectáculo visual.
Los tratados e instrucciones para la predicación de los autores de la
Compañía aconsejan a los misioneros el uso de una iluminación teatral,
apagando todas las luces de la iglesia y dejando encendidos sólo dos
cirios en el altar para que iluminaran al predicador y el fondo, en
donde se colocaba alguna pintura de Cristo. El misionero jesuita Miguel
Ángel Pasqual recomienda las predicaciones nocturnas:
“… el Padre Geronimo
Lopez, y otros semejantes, solian predicar alguna vez por la mañana y
los días de fiesta hazian dos sermones… pero a mi ver ya que estan tan
introducidos, mejor es que sean a la noche. Lo uno porque de essa suerte
son mas numerosos los concursos… y lo otro por que la oscuridad recoge
las potencias y ayuda a la mocion y son mas crecidas las demostraciones
de dolor y sentimiento”.
Los predicadores jesuíticos supieron explotar las posibilidades que les
ofrecían los interiores de las iglesias de la orden. Los espacios
amplios y con buena visión hacia el púlpito desde todas partes brindaron
a los oradores sagrados el marco propicio para teatralizar la
predicación, y los juegos de luz y sombra, las cúpulas con frescos, los
monumentales retablos con tramoyas y partes móviles, invitaban al fiel a
entrar en un estado emocional óptimo para recibir la doctrina. Se
trataba de generar un impacto psicológico mediante el uso de diversas
herramientas que afectan los sentidos, un aparato multisensorial en el
que intervenía muchas veces la música, siempre presente en el teatro colegial
y frecuentemente también en los sermones.
El Padre Pedro de Calatayud explica en su libro
Misiones y Sermones,
la eficacia de esta manera de predicar:
“Cogidos de repente, los
gritos y amenazas divinas les llenan de pavor y temor, les penetran,
hieren y suelen darse a discreccion, y el crucifixo, luces, campanilla,
la noche, el silencio de los que van entrando, y siguiendo, compunge,
penetra, y hiere juntamente con las voces a varios que salen a las
puertas, balcones y ventanas… Hacen que imaginen figuras horribles, y
aun a los mismos espiritus malos, inmutando la imaginacion, e
infundiendo pavor y miedo en el apetito”.
Naturalmente, la intención de los jesuitas es doctrinal y se trata de
enseñar, siendo como eran conscientes del poder de los recursos
teatrales y de las imágenes para atraer al fiel y causar impresión en su
conciencia. La teátrica predicatoria jesuítica responde a una necesidad
comunicativa y se entiende como un medio a disposición de oradores
sagrados y misioneros para conmover a los fieles. No obstante, hay que
reconocer que los espectáculos de apoyo (el retrato del alma
condenada, el coloquio de la calavera...) solo se utilizaban
en ocasiones excepcionales. Con sus performances los jesuitas lo que buscaban era conducir a los
asistentes al sermón hacia el acto de confesión y contrición. Así lo
explica el jesuita Martín de la Naja (o Lanaja):
“Y si las Sagradas
Imágenes por si solas son lenguas, que callando, mudamente, y sin ruido
enseñan, alumbran, mueven y aprovechan las almas que las contemplan, ¿quanto
mas poderosamente obraron estos efectos puestos en manos de un
predicador zeloso, y fervoroso, que sabe azerle ablar, manifestando y
declarando los Misterios que se representan? Pero aunque todas las
razones y exemplares referidas faltaren, bastava para defender, y
justificar, el uso de los espectaculos en el pulpito”.
El jesuita Valentín Céspedes, que era autor teatral sacro y predicador a
la vez, aseguraba en su sátira Treze por dozena (ca. 1649-51) que:
“El predicador es un representante a lo divino, y solo se distingue
del farsante en las materias que trata; en la forma, muy poco”. Por
su parte, el Padre José Tamayo, en El mostrador de la vida humana por
el curso de las edades (Madrid, 1678), propone, siguiendo a los
retóricos de la Antigüedad, formar a los oradores sagrados en el
contacto con los representantes:
“Hicieron los oradores
antiguos tanto aprecio de esta perfección de las acciones, que
entregaban a sus hijos al magisterio de los histriones o comediantes
para que de ellos la aprendiesen. Por no haberse impuesto Procresio,
sofista insigne, en el compás decoroso de las acciones, las tenía tan
descompasadas que, escribe Eunapio, causaba gran ofensión a los oyentes
ver que remataba cada cláusula con una palmada. Aquel grande orador
Demóstenes mil veces fue echado con ignominia del teatro por lo ridículo
de sus acciones con que afeaba lo admirable de su elocuencia, y se vio
obligado (como dice Focio) para enmendar este defecto a tomar por
maestro un histrión que le enseñase a condecorar sus acciones. Sin
entregar la juventud al peligroso magisterio de los farsantes, puede
aprender todos los primores de la representación y, ejercitándose en
ella, quedará habilitado para perorar seriamente, sirviéndole de ensayo
este honesto entretenimiento”.
Así lo recomienda también, indirectamente, el P. José Alcázar, en unas
notas sobre teatro incluidas en su tratado de Ortografía castellana
(ca. 1690), cuando se refiere al famoso comediante Damián Arias de
Peñafiel:
“Arias fue gran
representante. Tenía la voz clara y pura y la memoria firme, la acción
viva. Dijera lo que dijera, en cada movimiento de la lengua parece que
tenía las gracias y en cada movimiento de la mano la musa. Concurrían a
oírle excelentísimos predicadores para aprender la perfección de la
pronunciación y de la acción”.
El jesuita Pablo José de Arriaga nos informa en su
Rhetoris christiani
partes septem (Lyon, 1619) cómo se hacían sermones en forma de
diálogo, unas veces representando el predicador los diferentes papeles,
y otras introduciendo personajes reales o con imágenes, como recomienda
el Padre Pedro de Calatayud: "formar un tierno coloquio entre dos
imágenes de Cristo y su madre acomodándoles al púlpito". Otro
jesuita, que fue predicador y autor teatral, el Padre Juan Bonifacio, en
su De sapiente fructuoso (Burgos, 1589), califica como
espectáculos y como escena oratoria ciertos sermones extraordinarios en
los que se exhibía un crucifijo o una calavera, se arrastraban cadenas,
se mostraba una corona de espinas o se hacía restallar el látigo, y no
los desaprueba, aunque recomienda, eso sí, mucha prudencia, para evitar
caer en el ridículo. Probablemente el predicador y teórico más
representativo de esta tendencia dramática en la predicación jesuítica
es el Padre Juan Bautista Escardó quien en su Rhetorica christiana
(Palma de Mallorca, 1647) se extiende en explicar cómo manipular
diversos elementos visuales: luces, pinturas, crucifijos, calaveras,
retablos, etc. para infundir pánico en el auditorio y anular su
voluntad.
Sin embargo, como en el caso del teatro escolar, siempre hubo una tensión
interna en la Compañía entre los partidarios del espectáculo como medio
para atraer a los fieles, y los rigoristas que querían la desaparición
de las representaciones y criticaban la predicación espectacular. En El orador christiano, el Padre José Antonio Xarque se queja así en
1657 de los predicadores de su tiempo:
“Algunos de los Oradores
de nuestro Siglo ponen toda su felicidad en predicar a los ojos con
viveza de accion, y para hazer alarde della en los de sus oyentes,
mandan abrir las ventanas del templo, y flechan arcos, y esgrimen el
estoque de Abraham, y juegan la honda de David. No se puede negar, sino
que la accion ajustada, y compuesta, es en la oracion el alma de lo que
se dize. Pero toda afectación ofende…y esas luzes que requieren para ser
mirados, y admirados, se lucieran mas en verle al Predicador en las
manos un devoto Crucifijo, una calavera, o figura horrible de un alma
condenada, que loablemente sacan al pulpito cuerdos, y Apostolicos
Predicadores, dejando lo demas para el Teatro…”.
También el Padre Ormaza, en su
Censura de la eloquencia (Zaragoza,
1648), carga contra la teatralización de la oratoria sagrada, tachando
de farsantes a los predicadores que seguían esta tendencia,
siendo así que en el púlpito: “cruje la honda, y truena el estallido y
ondean las mangas del orador, y que ya desenvaina David, y anda el
zipizape...”.
A la misma tendencia pertenecía el Padre Pedro de Guzmán,
el cual en sus Bienes de el honesto trabajo y daños de la ociosidad
(Madrid, 1614),
se lamentaba de la influencia en los púlpitos del discurso teatral:
“Y apenas hay ciudad ni
villa ni aldea que no imite algún baile o algún donaire en el andar, en
el hablar deprendido en esta escuela. Y llora con razón el otro devoto
religioso
(Critana),
que cunde este mal aun hasta el lugar sagrado, y
sube hasta los pulpitos adonde las acciones y razones tomadas del teatro
se suelen imitar”.
|
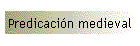 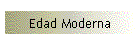 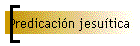 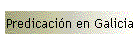 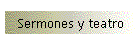

Iglesia de los jesuitas en
Santiago de Compostela (hoy, iglesia de la Univesidad)

La doble misión de los
jesuitas: predicación y educación.

Ostensorio-relicario, antes
giratorio, en el retablo de la iglesia del Colegio de Monforte
(Francisco de Moure II, ca. 1640). |